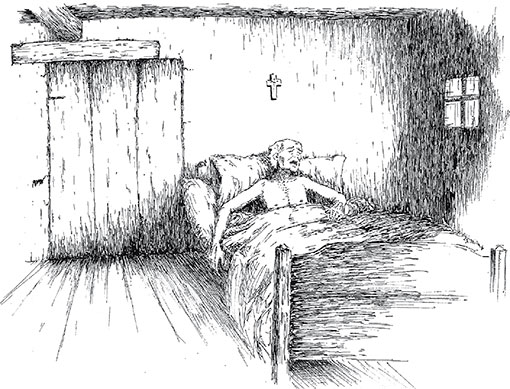
“¡Ay...! ¡Aayy... ! ¡Aaayyy...!” “Ya está El Comina otra vez”, decía la gente cada vez que el viejo lanzaba al cielo sus ayes desesperados, no se sabe si de dolor o de berrinche.
Porque el viejo se moría de verdad, pero parecía haber firmado su defunción en cómodos plazos y la familia, a medida que se alargaba la situación, mostrábase menos dispuesta a cumplir con la primera obra de misericordia. “¡Aaaayyyy... ! ¡Aaaayyyyy... ! ¡Aaayyyyy... !” Así un día y otro y otro hasta que El Comina y sus ayes acabaron entrando en la fábula local. Las madres asustaban a sus hijitos amenazándolos con el tío de los ay si no obedecían; los muchachitos, siempre dispuestos a la broma, se ponían a contar las veces que el moribundo repetía la palabra de su tormento en un determinado espacio de tiempo para luego hacer chacota; y en la escuela, cuando el maestro dictaba aquella frase del libro de Ortografía Práctica que dice: “Ahí hay un hombre que dice ay”, toda la chiquillería se levantaba de los pupitres y, alzando los brazos y lanzando pizarrines y cartillas al aire, gritaba a coro : “¡El Comina ! ¡El Comina!”
A pesar de todo, la familia se había propuesto acabar con la escandalera de los gritos, primero porque los más perjudicados eran ellos, que tenían que aguantarlos día y noche; y luego porque era el pitorreo de la vecindad. Para ello, como buenos cortijeros que habían sido toda la vida, hicieron uso de sus conocimientos de botánica; pero, además, consultaron a pastores viejos y expertos en las plantas más eficaces, buscaron ellos mismos por cerros y torrenteras y hasta recuperaron fórmulas de pócimas cuya administración iba acompañada de conjuros que sólo los viejos más viejos del entorno recordaban, todo ello con la esperanza de cerrar el pico a aquella criatura de Dios cuya enfermedad parecía haberle concentrado todas las fuerzas en el garguero. Mientras hacían estas pesquisas, alguien les habló también de un tal Santo Custodio, famoso por las dolamas tan grandes que curaba, diciéndoles además que lo que ellos querían no era difícil, que lo difícil hubiera sido hacerle hablar a un mudo, pero que cerrarle el pico al agüelo era para el santo como ‘tirarse un peo’. El Santo Custodio,-continuó el informador, un porquero de la localidad, calvo y sin dientes-, como lo que hacía era cosa de Dios ‘y con Dios no valen los dineros’, no pedía nada más que la voluntad y que cada cual la entendiera según sus alcances, pero que algo había que darle fuera en dinero o en ‘especias’.
Los hijos escucharon al porquero con interés, pero, cuando tocó el asunto de la ‘voluntad’, decidieron probar primero con las hierbas. Y así, de la noche a la mañana, el estómago del Comina se vio inundado por un mar de caldos y cochuras que con mediana paciencia toleraba porque la hija menor, para hacérselos entrar, le decía como Dios le daba a entender que aquellas hierbas eran milagrosas y lo iban a curar. El resultado inmediato no fue, sin embargo, el esperado, o sea que se callara, sino un despeño diarreico de tal magnitud que todos los orinales de la casa, con ser muchos, no dieron abasto. En cuanto al objetivo esperado, si bien es verdad que el viejo a veces caía en un sopor de muerte durante el cual no decía ni pío, también en ocasiones, desesperado al comprobar la ineficacia de las hierbas, poníase a gritar con inusitados bríos toda clase de improperios contra él mismo, los suyos y contra toda la humanidad.
El final fue cortar en seco con el tratamiento y pensar en el santo. Había una voluntad que tener en cuenta, -no lo habían olvidado-, pero la voluntad, se decían, es la del cliente, no la del santo. Y esto los consolaba. Total, que al día siguiente de renunciar al primer remedio, la hija mayor se presentó en casa del porquero por las señas del santo. El porquero lo hizo con gusto repitiéndole cuantas veces pudo que él no llevaba ganancia en la gestión pero que esperaba que al otoño siguiente le dejaran carear el suelo de los garbanzos, ruego que la emisaria dio por otorgado en nombre propio y en el de sus hermanos.
Todo parecía resuelto de antemano, -milagro para unos y careo para el otro- cuando de pronto surgió un inconveniente. Era éste que el santo, por principio, exigía la presencia corporal del aquejado para así, en vivo y en directo, poderle aplicar su gracia más eficazmente.
Ante la inesperada situación, el porquero quiso añadir dramatismo al asunto con el fin de asegurarse el codiciado careo. Dudó primero, caviló después, y pareció concluir que el caso no tenía solución; pero cuando vio que el careo podía irse al carajo, creyó oportuno rectificar y rectificó:
––“Güeno, vamos a ver. La cosa va a tener apaño. Me estoy acordando d’un caso mu pacío ar d’ostés”.
Y explicó.
Cuando el enfermo no podía de ninguna manera ir en persona, se podía mandar una prenda de vestir suya y el resultado era tanto más asombroso cuanto más íntima fuera la prenda. Tal misiva llevó la hermana y, sin perder tiempo, se reunieron para decidir la prenda que debía llevarse. Como de costumbre, fue la hermana mayor la primera en hablar y decir que ninguna resultaría tan apropiada como los calzoncillos. A todos les pareció acertada la elección menos a la madre que se echó a reír porque El Comina no se había puesto unos calzoncillos desde el día de la boda. Pensaron en coger unos del hijo, pero tampoco el hijo los gastaba - “porque me sale sarpullío en las corvas”-. Y como siguiendo la lista resultó que ningún varón de la familia gastaba dicha prenda, -y tampoco era cosa de ir a pedir unos prestados, pues bonica era la gente para esas cosas-, optaron por una camisa de estameña que El Comina había usado en las varadas de siega y que, de momento, se hallaba en la alacena tapando la boca de un serete de higos. Pero de nuevo apareció el porquero diciendo que no le parecía apropiada por ser la tal camisa prenda que El Comina no usaba desde hacía muchos años, y, sobre todo, porque, “al estar en contarto con los higos, no va a poder recibir la gracia del santo”. Total que, de un retal menguado y perdido en el baúl, tuvo que improvisarle Cándida, la costurera a domicilio, unos calzoncillos con los que durante algunas noches maldurmió El Comina a fin de que se impregnaran de su sustancia.
La visita al santo con la consabida prenda más tres kilos de garbanzos y dos litros de aceite para satisfacer la voluntad, la hizo el niño, -así llamado el único varón por ser el menor de los tres-. Bien temprano a la mañana siguiente, aparejó la yegua, cargó la mercancía y se dispuso a partir. Antes de iniciar la peregrinación, se le encargó que preguntara al santo el tiempo de vida que le podía quedar al viejo teniendo en cuenta su edad y el que llevaba de aquella manera. Y cuando ya había salido de la casa, todavía se le acercó la hermana mayor y le metió en el bolsillo de la chaqueta una estampa de Santa Rita y un trozo de pan del que le tenían puesto a San Onofre detrás de la puerta. Con tantos pertrechos y tanta jaculatoria, nadie podía dudar del éxito de la misión.
Pero tres días después volvió el niño cansado y algo perplejo. Había visto al santo, pero también había oído comentarios poco favorables sobre él de gente que encontró en el camino.
Una vez encerrada la yegua en la cuadra, se sentó, pidió un vaso de agua fresca y se puso a contar cómo lo había recibido. “Na más llegar y decirle a lo que iba, me cogió de las manos las cosas que le llevaba y las puso detrás de una puerta. Luego me metió en un cuarto con munchas estampas y munchas mariposas encendías y me dijo que le contara ar detalle er caso. Yo se lo dije to como era y él me pidió los carzoncillos. Se los di y los corgó en una percha que había en er cuarto. Luego se puso de roíllas, acachó la cabeza hasta er suelo, y, cuando la levantó otra vez, empezó a menear los brazos como si estuviera oseando las moscas. Asín estuvo una mijilla y luego se queó parao y, mirando a los carzones blancos, dijo:
‘Que Dios le quite er quejío, como se lo pide er santo,
al hombre que lleve puestos estos carzoncillos blancos’.
Luego sopló tres veces pa los carzoncillos, se mojó las manos en una zafa que había allí con agua y se las limpió en los carzoncillos. Entonces se gorvió pa mí y me dijo que cogiera los carzones porque ya había espachao cormigo. Y yo, argo nervioso, la verdá, y con la bulla, no m’acordé de preguntarle lo de la vida que le queaba a papa”.
Las hermanas escucharon el relato con sumo interés y, no más terminar, cogieron la prenda bendita y se fueron para el dormitorio, ansiosas de probarla. El Comina, que en aquel momento recomenzaba otra tanda de ayes, al notar sobre sus macerados lomos la prenda que ya conocía, se resistió cuanto pudo; pero las hijas consiguieron convencerlo y, al fin, quedó literalmente embutido en el sambenito de sus tormentos. Había que esperar el milagro. Y el viejo se durmió; y durante la noche no se le oyó; y, a la mañana siguiente, todos se felicitaron del éxito.
Pero, fuera que la reliquia perdiese la gracia en seguida, fuera que no la hubiera tenido nunca, el caso es que El Comina volvió a las suyas y las de ahora fueron de lo nunca imaginado. La hermana menor se marchó a las cámaras para no oírlo, el niño se fue a la vega y la hermana mayor, después de arrebatarle al padre de un tirón los calzoncillos -que, según ella, les habían salido ‘por un ojo de la cara’-, dio un portazo de mala manera y salió camino del cortijo diciendo que aquel asunto no era suyo y que cargaran con el mochuelo los que vivían con él. Sólo la vieja, sorda y filosófica, con las gafas a media nariz y una sonrisa de las que más intrigan que consuelan, siguió haciendo punto mientras sus labios musitaban una plegaria cuyo destinatario sólo ella conocía.
Abandonaron los hijos toda esperanza y se resignaron pensando que, con el tiempo, se acostumbrarían. Pero como no resultaba fácil, procuraban parar en la casa lo menos posible. Y así, cada mañana después del desayuno, salían disparados a donde más falta hacían y allí pasaban la mayor parte del día ahorrándose un concierto al que nadie habría acudido gustoso. En casa quedaba la vieja, sentada frente al corral, atada a sus madejas y riéndose a intervalos como si estuviera programada. A la hora del almuerzo, venía a la casa una pobretona para atender al cantaor a cambio de cuatro cortezas y poco más. De este modo, el enfermo recibía a domicilio los servicios mínimos de comida y aseo y el resto del tiempo podía dedicarlo a sus ejercicios de vocalización.
Los días pasaban, todos iguales, todos monótonos, hasta que uno de ellos, sin saber por qué, El Comina cambió de partitura.
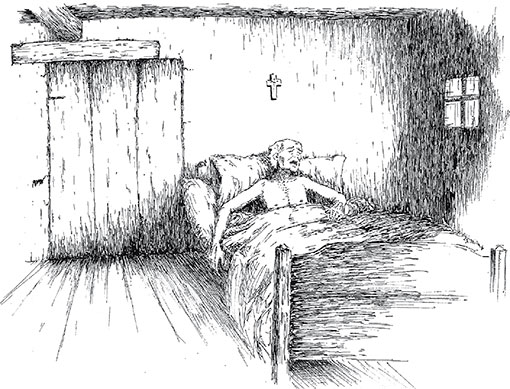
Y así, intrigada por el cambio de mensaje, decidió pasar en la casa todas las horas que fueran necesarias con tal de descifrar el enigma, pues sospechaba que en aquellas palabras podía haber gato encerrado. “Cuántos han revelao secretos de tesoros escondíos cuando vían que se les acercaba la hora de la muerte”, decíase para sus adentros. Así pues, dispuesta a descubrir el secreto, en cuanto su hermano salía, metíase ella en el cuarto,-en donde ahora ardía constantemente una mariposa delante del cuadro de Santa Rita-, y pegaba la oreja a la boca del padre. Éste, estimulado por un contacto que no conocía desde que Adán pecó, comenzaba ipso facto su monótona letanía de las tres colas de palabra con tal derroche de pulmón que, en ocasiones, la curiosidad de la hija tenía que ceder ante el peligro de quedar sorda y perder así, para siempre, la ocasión de descubrir y apropiarse el pretendido tesoro. Porque de bien poco servían sus recomendaciones -gritadas también al oído- para que hablara más bajo y despacio. El viejo arremetía con todas sus fuerzas creyendo que no lo oían bien y desesperado de ver que se moría sin hacerse entender en un asunto, al parecer, de tanta trascendencia. La hija, después de cinco o diez minutos de escucha inútil, salía del cuarto con las orejas bombeando y un humor de perros. “¿Qué coño será eso de ero, ana y ina? ¡No hay dios que lo entienda con las voces que da!”
En éstas andaba un día, después de muchos sin resultado, cuando de pronto tuvo una idea feliz. Cayó en la cuenta del cuadro roto de Santa Rita que había en el cuarto del enfermo, cayó en la cuenta también de que Santa Rita es abogada de los imposibles y pensó que ella se encontraba en una situación de lo más apurado. Sin pensarlo dos veces, bajó corriendo a la tienda, compró una caja de mariposas, volvió a la casa, cogió cinco tazas, les puso aceite, entró en el cuarto del enfermo y las encendió, después de todo lo cual, se arrodilló delante de la Santa y le pidió con todas las veras del alma que le abriera la mente para descubrir aquel, nunca mejor dicho, secreto a voces, pues le daba el corazón que su padre quería revelarles algo muy importante encubierto en las tres fatídicas semipalabras. Y acabó prometiéndole otra caja si el resultado era satisfactorio.
A partir de entonces, confiada plenamente en la Santa de Casia, se encerraba en la habitación y se ponía a escuchar una y otra vez como quien espera una revelación. Pasaba todo el mediodía dentro saliendo sólo en contadas ocasiones para cambiar de aire ya que lo angosto del cuarto y la cantidad de lucecitas ‘chupando’ aire, amén de otros olores nada gustosos procedentes de la precaria fisiología del enfermo, hacían el ambiente irrespirable. Pero en seguida volvía armada de una fe ciega tanto en la posibilidad del milagro como en la imposibilidad de una asfixia, “que la Santa tiene que velar por to”.
Y al fin brilló una luz. En efecto, días después, hacia la hora del almuerzo, nuestra neófita creyó haber dado con el significado de uno de los sonidos: “ero tiene que ser quiero”. A pesar de algunas dudas, cuanto más escuchaba, más firme era su convicción de que ero sólo podía ser quiero y de que obviamente su padre quería algo. Encantada del descubrimiento pensó que tenía que cumplir su promesa, y, en un salto, se plantó en la tienda por otra cajita de mariposas aumentando así el ya nutrido velario. Comió deprisa y volvió junto al lecho. El viejo, consciente de una presencia desacostumbrada, gritaba más alto; pero como sus pulmones no eran ya los de un mamoncete, tanto derroche de saliva y tanto abuso de las cuerdas vocales acababan apagándole el grito que, poco a poco, quedaba reducido a un débil jipío.
Hacia el atardecer de aquel mismo día llegó la revelación de una segunda palabra. Después de mucho cavilar y desechar la hipótesis de su hermano como tremendamente ofensiva, llegó a la decepcionante conclusión de que ina no era otra cosa que gallina, y que, del mismo modo que las embarazadas tienen antojos, su padre, a un paso del barrio alto(1), tenía el de comer gallina. “Mejor haría en ponerse de buenas con Dios si no quiere llevarse un sofocón”, dijo la hija, decepcionada. Miró a Santa Rita y no supo qué decir. Ni tampoco si agregar otra caja de mariposas por el descubrimiento.
Llegó el niño, ávido de noticias, y se fue derecho para el cuarto.
––¿Qué? ¿Alguna novedad?”, -preguntó.
––“Sí” -contestó; -“papa quiere gallina”.
––“¿Cómo?”, -exclamó estupefacto el hermano: -“¿Que papa quiere gallina?”
––“Eso mismitico. ‘Quiero gallina’. Eso es lo que quiere decir ‘ero ina’”.
El joven se quedó de piedra.
––“Con un pie en la sepultura y pensando en tragar.... ¿Lo ves? Otra manía. Está caucando”.
Se sentó.
––“Pero... ¿y lo otro? ¿Cómo era: ”ano” ?
––“No, ana”, -contestó la hermana. -“Pero eso no lo sé”. Tras una pausa:
––“Pues ya está”, -dijo el niño, iluminado de repente, -“Pipirrana. Que quiere pipirrana también. Con la enfermedá se le han arbierto las ganas de comer y pide lo que siempre l’ha gustao: gallina y pipirrana”.
Se calló y miró a su hermana. Ésta levantó los ojos pero no dijo nada. Se sorprendía de no haber caído en la cuenta de algo que a su hermano le parecía tan claro. Pero tenía sus dudas.
––“¿A papa le gustaba la pipirrana tanto como tú dices?”, - preguntó. Ella no recordaba una preferencia tan marcada como aseguraba su hermano.
––“¿Que si le gustaba? Se pirraba por ella. ¿Es que no te acuerdas?”
Realmente no se acordaba, pero lo que le molestaba terriblemente era que sus ilusiones fueran cayendo poco a poco en una realidad tan ramplona.
––“Eso se puede ver”, -dijo triste y casi revanchista contra Santa Rita.
Verdad era que la Santa le había ayudado; pero ¡qué mensaje tan distinto del que ella esperaba! Para salir de la duda pusieron mano a la obra. El hermano entró en el corral y echó a correr detrás de una gallina, la cual, al verse perseguida, fue a enredarse en las lanas de la vieja. Ésta, atacada en la niña de sus ojos, cogió con rabia el volátil, se levantó como pudo y, de un golpe contra el suelo, lo remató. Luego miró a su hijo con cara de querer hacerle lo mismo, pero se dominó y volvió a sentarse sin rechistar. El niño cogió la presa y entró en el cuarto dispuesto a restregársela a su padre para ver cómo reaccionaba. Se acercó a él y le aproximó el volátil lo más que pudo. El viejo, al notar plumas y un cuerpo caliente en sus mismas narices, dio un fuerte manotazo para quitarse aquello de encima, pero con tan mala fortuna que la gallina le cayó de lleno en la cara y, -¡oh milagro!- aunque muerta, revivió unos instantes para vengarse, lo que hizo vaciándose sobre el viejo y dejando un reguero de plumas sucias y sanguinolentas sobre la cama.
No es para contar la que allí se armó. El enfermo se sacudía la gallinaza lanzando gruñidos y agitándose como un endemoniado mientras el niño, en un intento de liberar a su padre de la lluvia ácida que del volátil caía, tiraba de la manta y apretaba el gaznate de la gallina, lo que aumentaba las convulsiones del animal y la lluvia de excrementos que ahora salían en ‘espray’ apagando parte del nutrido velario y salpicando hasta el cuadro de la Santa. En éstas estaba cuando la hermana, que se disponía a entrar con una jugosa fuente de pipirrana, se quedó en la puerta, primero, porque no veía nada y, después, porque las voces del padre la pusieron en alerta.
––“Papa no quiere gallina ni mierda, so tonta der culo”, -dijo el niño, hecho una furia, a lo que ella respondió:
––“Yo seré tonta, pero tú te lo has creío también, y ...”
No había acabado de hablar cuando el rabioso hermano, dando un mandoble con la gallina, rozó la fuente que su hermana sostenía en las manos, la cual cayó al suelo haciéndose añicos. Se echaron la culpa el uno al otro del destrozo de la fuente y continuaron discutiendo sobre quién de los dos era más tonto; pero, sin confesárselo, los dos seguían obsesionados con aquellas palabras misteriosas que, después de lo visto, tenían que encerrar -estaban convencidos- algún codiciado secreto.
Unos días estuvieron mohínos y sin hablarse, pero el temor a que el esfuerzo realizado se perdiese para siempre, les hizo encontrarse de nuevo y decidir que lo mejor era hablar del asunto con la madre. Ella, estaban seguros, podía aclararles algo de aquel enrevesado discurso que ninguno conseguía entender. Se le acercó la hija y, de la mejor manera, le dijo:
––“Mama, desde hace tiempo, parece que papa quiere decirnos algo antes de morirse, pero no entendemos sus palabras”.
La madre, dura de oreja como ya sabemos, se hizo repetir varias veces el mensaje sin dejar de hacer punto, pero no contestó en seguida. Luego, de pronto, se echó a reír.
––“¿De qué te ríes?”, -preguntó extrañada la hija.
––“De na”, -contestó ella. Pausa.
––“A ver, repíteme otra vez lo que dice tu padre”, -volvió a preguntar.
La hija lo hizo con la mayor exactitud. Ella movió la cabeza y dijo al fin, filosófica:
––“Otra vez la misma coplilla”.
––“¿Qué coplilla, mama?”, -preguntó, ansiosa, la hija. La vieja soltó las agujas encima de la mesa, se quitó las gafas, se limpió los ojos con el pañuelo, se arrellanó en la silla y habló.
––“Tu padre tiene una hermana que emigró a la Argentina cuando se casó. Allí, ella y su marío hicieron un capital y compraron fincas y muchas casas. Cuando nos casamos tu padre y yo, nos fuimos a vivir al cortijo y allí nacitis vosotros. Vivimos bien hasta que una sequía y después una epidemia como no se habían visto nunca nos dejaron sin ganao y sin cosechas. Entonces escribimos a su hermana contándole lo que nos pasaba y pidiéndole ayuda. Nos mandaron mucho dinero, más del que esperábamos, y con él compramos la huerta, los olivos y to lo demás. Pero los dineros que nos mandaron no eran de balde y, cuando pasaron unos años, empezaron a escribir pa que se los devolviéramos. Nosotros no les contestábamos, pero ellos seguían escribiendo hasta que un día se hartaron de esperar y ya no escribieron más. Unos de Alhama que vivían allí y que vinieron nos dijeron que habían tenío contratiempos ellos también y que lo estaban pasando mal. Pero no les devolvimos lo prestao. Era peligroso mandar dineros allí y pa que se los apropiaran otros, bien estaban aquí. Además yo le decía a tu padre que podíamos tener contratiempos otra vez y no os queríamos ver con falta. Se conformó y así han ío pasando los años; pero ahora, con la vejez y la enfermedá, vuelve a la carga. Y lo que dice es eso. Hasta aquí yo no le he permitío que sus enteréis vosotros y se ha callao, pero ahora, con un pie en la sepultura, parece que está dispuesto a que lo sepáis. Y eso es to”.
Tras una ligera pausa, recogió las agujas, las puso en el tabaque y se levantó.
––“¡Ah ! Y de esto, ni pío. Conque lo sepamos tú y yo, hay bastante”.
Dijo. Y apoyándose en la pared, se fue al corral. La hija quedó perpleja por lo que acababa de oír.
––“No. Lo sabían tus tías, pero ya se murieron”. Calló unos instantes y luego añadió:
––“Aunque seguro que se lo dijeron a sus hijos. Pero... ¡de aquí no sale un r’al mientras yo esté viva!”.
Aunque lamentaba que sus esperanzas hubieran resultado fallidas y aunque se enfadara consigo misma por la estúpida versión que había hecho de las misteriosas palabras de su padre, la hija estaba contenta. Su madre había tenido un par. Sin pensarlo dos veces, entró en el cuarto y en un santiamén despojó a la abogada de los imposibles de toda la luminaria con la que su interesada fe la había regalado, el cuarto volvió a la oscuridad del principio y sólo una canija lucecita quedó encendida junto a la cama del enfermo para guiar a quien entrara. Luego volvió a elogiar los lerel-les de su madre y a jurarse, ella también, que no saldría un céntimo de su casa mientras el cuerpo le hiciera sombra.
Aunque las palabras del viejo ya no le interesaban gran cosa, con la información recibida descifró al momento el mensaje. Su padre decía: “el dinero de mi hermana de Argentina”. Así de simple. Ahora, claro. Era la última voluntad del viejo, pero una voluntad que ninguno estaba dispuesto a cumplir. El viejo se iría al otro barrio harto de cantar sin que nadie se tomara la molestia de escucharlo. Pero había que tomar medidas para que el secreto siguiera siéndolo. Para su hermano ya inventaría ella cualquier bulo y la cuestión con él quedaría resuelta. Como su madre le había dicho, la cosa debía quedar entre ellas. A partir de ahora estaría lo menos posible en casa. Siempre había cosas que hacer en el cortijo o en la huerta. Para atender al enfermo, despidieron a la mujer que venía y eligieron a un mocico viejo, cincuentón y pobre como una rata, el cual, además de otras miserias, era sordo como una tapia; tan sordo que por “El Sordo” se le conocía en Santeña. Vivía con un tío suyo, muy anciano, encorvado y sordo también, con la cara llena de pupas negras y rojas, y una enorme llaga debajo de la oreja derecha que se tapaba con un trapo para que no lo molestaran las moscas. El Sordo hacía interminablemente soga y, en verano, guardaba melonares ajenos o limpiaba aquellos lugares donde nadie se atrevía a entrar. No hubo tira y afloja en el trato. Le indicaron lo que tenía que hacer, le enseñaron lo que le pagarían y aquella misma tarde entró a servir al viejo. Como enfermero y enfermo se conocían, El Comina, más menguado de vista por la oscuridad en la que vivía que por la enfermedad, cuando consiguió identificarlo, no tardó en comprender por qué lo habían elegido, lo que le llevó a redoblar sus gritos más con la esperanza de intrigar al Sordo que de hacerse oír. Así las cosas, los familiares podían estar tranquilos de ahora en adelante pues sabían que por mucho que gritara el viejo, jamás sus gritos iban a penetrar la infranqueable barrera del oído del Sordo. Éste, por su parte, ante la extraña conducta del sujeto de sus cuidados, pensó que sería la causa algún dolor o tal vez la inmovilidad; pero pronto salió de dudas: el viejo gritaba de berrinche por verse como se veía.
Y como todo se agota con los años, también lo hicieron sus fuerzas; y, poco a poco, viendo que de nada servía manifestar a gritos su última voluntad, dejó de hacerlo. Con la voz menguó el apetito. Se negó a comer, primero como protesta, luego por falta de ganas, y, a los pocos días de cerrar el pico, se apagó también él.
Lo enterraron con solemnidad, regalaron todas sus pertenencias al Sordo -que se las llevó encantado- y, al año del fallecimiento, levantaron un pequeño panteón para toda la familia en cuya lápida podía leerse R. I. P., los datos del finado y la siguiente inscripción: ”Tu esposa e hijos no te olvidan”.
Semanas después de la muerte del Comina vino al pueblo un sobrino del difunto que vivía por la costa malagueña pero que apenas se trataba con sus parientes de Santeña. Visitó a la familia, preguntó lo que se pregunta en estas ocasiones y pronto ‘espachó. Pero al enterarse por casualidad de que, durante los últimos meses, se había ocupado de su tío un vecino de la localidad apodado El Sordo, no quiso marcharse sin verlo. Fue a la casa y llamó a la puerta, pero nadie le abría. Un vecino le franqueó la entrada y entró con él. Estaban comiendo y Dios y ayuda fueron necesarios para hacerle comprender que el forastero era sobrino del Comina y quería hacerle algunas preguntas. El Sordo le contó lo que él había visto haciendo hincapié en lo que más le había intrigado: aquel abrir la boca y repetir, gritando siempre, unas palabras cuyo significado nadie en la casa le quiso revelar. El sobrino no necesitó encender ninguna vela a Santa Rita para adivinar el mensaje, pues precisamente de ahí partía la desavenencia entre ambas familias; pero sí reveló al vecino el secreto que los Comina habían querido ocultar, y, para la noche, no quedaba nadie en Santeña que no lo supiera. Los Comina, irritados de que secreto tan bien guardado hubiera sido revelado de aquella manera, dijeron que todo era puro invento de unos parientes que no tenían donde caerse muertos.
Y la vida siguió. La vieja, ahora viuda, continuó, impasible, haciendo su punto en el corral. El niño, que, a pesar de sus dineros, sólo recibía calabazas de cuantas mozas pretendía, al fin se casó con una guapa jovencita cuando ya frisaba los cuarenta. La hija, en cambio, tuvo peor suerte. Era de esperar. No iba San Antonio a escucharla después de lo mal que se había portado con su homóloga. Se le conocieron algunos escarceos fugaces y más o menos ridículos con buscavidas foráneos, pero ahí quedó todo.
Y cuando les llegó la hora, uno a uno fueron desfilando camino del barrio alto, a engrosar el panteón.
(1) El cementerio de Santeña se halla en la parte alta del pueblo y la gente se refiere a él con esta expresión.
