
Crónica de una metamorfosis que plantea muchas cuestiones; una de ellas es el futuro que espera a nuestros espacios naturales protegidos.
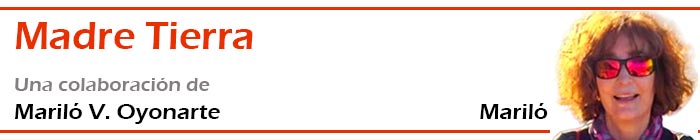
El pasado otoño el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama celebró el vigesimoquinto aniversario de su declaración como espacio natural protegido; tal designación quedó publicada en el BOJA de septiembre de 1999. Esta es la crónica de una metamorfosis que plantea muchas cuestiones; una de ellas es el futuro que espera a nuestros espacios naturales protegidos.

El pasado otoño el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama celebró el vigesimoquinto aniversario de su declaración como espacio natural protegido; tal designación fue oficial cuando quedó publicada en el BOJA de septiembre de 1999. Son nada más y nada menos que veinticinco años de guarda y custodia por parte de la Administración andaluza, que sucede en la tarea –o, al menos, lo intenta– a muchas generaciones de hombres y mujeres, dedicados en cuerpo y en espíritu a la salvaguarda integral de unos montes que constituyeron no sólo un hogar sino además su único medio, casi su única razón de vida.
Esta es, pues, la crónica de una metamorfosis que, en puridad, no es exclusiva de nuestro Parque Natural porque se ha producido también en otros lugares; pero aquí resulta especialmente significativa, ya que se trata de un espacio natural profundamente antropizado, es decir, modificado y transformado por la mano del hombre, durante siglos. A lo largo de su historia, estos parajes se vieron alterados merced al ingente número de chozas, cuevas habitadas, casillas, cortijadas y pueblos que se levantaban a lo largo y ancho del territorio, tanto por su parte malagueña como por la granadina: casi en cada loma se avistaban viviendas o paraderos temporales con sus familias –con frecuencia numerosas– y las consecuentes eras, bancales, sembraderas y terrenos desbrozados; con rebaños y animales de granja que abundaban dondequiera que se fijara la vista; con cauces, pozas, manantiales y rehoyos de los que manaban veneros casi inagotables –entonces, cuando llovía de verdad– de fresquísima agua de roca, cuidadosamente limpios y mantenidos, con sus correspondientes acequias, brazales y conducciones elaborados con tierra o tejas. Infinidad de veredas y caminillos trazados sobre un terreno calizo dolomítico de arena blanca, visibles desde muy lejos, llevaban hasta todo ello y, a su vez, enlazaban entre sí todos los puntos habitados de la sierra. Esta se vislumbraba, por lo tanto, como un territorio domesticado, consagrado casi por entero a cubrir las necesidades de sus habitantes.

Por su ubicación –entre la costa mediterránea y el histórico Reino de Granada–, las sierras de Almijara y Tejeda ordenaron durante mucho tiempo varios pasos directos a través de los puertos de montaña que acortaban el camino hacia el interior, ya que la alternativa era rodear todo el macizo, con la consiguiente pérdida de tiempo en una época en que los medios de locomoción eran nulos y las distancias largas. El hombre buscaba pasos que abreviasen esas distancias a través de los puertos de montaña, y las primeras rutas quedaron fijadas e interconectadas por veredas y caminos de herradura que fueron aumentando hasta convertir Tejeda Almijara en un territorio que contaba con una plenaria red de senderos, mucho más numerosos incluso que en otras sierras de mayor envergadura. Con mejores accesos y el paso continuado comenzaron también a crecer los núcleos de población estable y las tierras roturadas y cultivadas; aumentaron las cabezas de ganado y el número de habitantes en sus comarcas (según las estadísticas, las poblaciones en la Axarquía de Málaga y la Comarca de Alhama alcanzaron sus máximos a principios del siglo XX). Y eran estos, además, unos pueblos con una idiosincrasia y condición muy particulares ya que, aunque ni los trayectos ni las altitudes son excesivos en Tejeda Almijara, sí son muy quebrados sus relieves, y esa circunstancia mantuvo a ciertos núcleos poblacionales bastante aislados.
La relativa incomunicación obligaba a hombres y mujeres a ser autosuficientes: menester era sacar el máximo partido de los recursos que tenían disponibles, de manera que cada paisano era un auténtico perito en labrar tierras, pastorear ganado, pescar en los ríos y cazar en los montes, recoger leña, hacer cal y carbón, extraer resinas y aceites esenciales de las plantas, recolectar esparto, palmito, tomilla y otras especies vegetales, y mil cosas más; literalmente sacaban aprovechamiento hasta de las piedras, con las que construían sus casas y también las blanqueaban, previamente cocidas en los hornos de cal. Con la explotación intensiva de los recursos naturales y el paso del tiempo, el habitante de la sierra excavó pozos, encauzó acequias y modificó cursos de agua; eliminó bosques enteros convirtiéndolos en pastos para su ganado y en leña para calentarse, cocinar y hacer cal y carbón; aterrazó y cultivó extensos terrenos en pendiente; construyó albarradas, puentes, caminos, pasaderas, chozas y, en última instancia, más casas. La sierra se convirtió en un paisaje accesible y útil, sometido ciertamente a las necesidades humanas, pero también organizado al detalle porque constituía el único medio de vida para los miles de personas que vivían de ella. Innumerables veredas la recorrían de punta a punta, limpias como patenas y perfectamente mantenidos sus balates y empedrados; los territorios incultos –es decir, no cultivados– se conservaban libres de malezas porque se las comían los animales, o las cortaban para leña, para encender caleras y carboneras, y para la construcción de enramados, catres, taburetes, techados y corrales; había viviendas habitadas por doquier y, alrededor de cada una de ellas, cultivos bien mantenidos; los rebaños recorrían hasta el último confín del monte, careando y contribuyendo así a la limitación de los incendios forestales; las fuentes, los nacimientos de agua y los cursos de los ríos se veían expeditos, pulcros y acondicionados para el abastecimiento de personas y animales; las sendas eran transitadas a diario por incontables viajeros y sus caballerías… en definitiva, las sierras Tejeda y Almijara eran un espacio natural perfectamente adaptado a las necesidades de sus pobladores, es decir, totalmente antropizado.

Estas circunstancias dieron lugar a que los pueblos asentados alrededor de la sierra desarrollasen una personalidad muy marcada, con costumbres y tradiciones distintivas, que con el paso del tiempo fueron trascendiendo los límites de su territorio e incluso rebasaron fronteras, llegando a conocimiento de personas que vivían muy lejos. De ese modo, desde comienzos del siglo XIX empezaron a llegar a las montañas del sur de Europa los primeros viajeros románticos y bohemios, rastreadores de lo exótico –los primeros turistas, podríamos decir–, deseosos de explorar culturas diferentes. Se trataba generalmente personas cultas y adineradas, que podían permitirse viajar durante varios meses seguidos, acompañados por un séquito de equipajes, caballerías y servidores que les hacían más llevaderas las incomodidades de una larga estancia lejos de sus hogares. Los había de todas partes; españoles, por supuesto, pero también extranjeros, como el célebre científico suizo Pierre Edmond Boissier, que durante la primavera de 1837 recorrió Sierra Tejeda y una parte de sus pueblos, entre los que se encontraba Alhama de Granada, donde se hospedó unos días. El científico dejó constancia escrita de tal periplo en su obra “Viaje botánico por el sur de España en el año 1837”: era principalmente un tratado de Botánica, pero también una guía de viajes en la que describía sus experiencias y la rica cultura que atesoraban los habitantes de Sierra Tejeda; gentes a las que, a priori y sin conocerlos, él habría catalogado sin dudar como gente atrasada.

Así quedaron durante siglos –sin cambios sustanciales– las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama tradicionales, hasta que ciertos acontecimientos del siglo XX alteraron radicalmente el panorama. El primero fue la guerra civil, la posterior posguerra y el fenómeno del maquis o gente de la sierra. La guardia civil, a instancias de los mandos franquistas, ordenó desalojar por la fuerza todos los cortijos para que sus habitantes no dieran cobijo ni apoyo a los rebeldes que luchaban contra la dictadura, camuflados entre piedras en los rincones más intrincados de Tejeda Almijara. Incluso se llegó a prohibir el tránsito de los arrieros, pastores, jornaleros y trabajadores que subían al monte, para que los maquis estuviesen aislados y acorralados. La sierra quedó deshabitada y hasta desguarnecida: los cortijos se cerraron con llaves que custodiaba la misma benemérita, e incluso llegaron a convertirse en cuarteles provisionales donde se asentaban los destacamentos; eran obligados los permisos por escrito para ir de un punto a otro, y se alcanzó a desalojar algún pueblo entero, como fue el caso del Acebuchal, en la Axarquía; muchos cultivos se abandonaron, la ganadería se retiró del monte y una guerra encubierta, de la que fuera se sabía muy poco, llenó la sierra de persecuciones, disparos, heridos y muertos. Los ecos de las personas que habían trabajado en el campo quedaron apagados por el tableteo de las metralletas y las explosiones de granada, y no es una metáfora. El entorno de Tejeda Almijara terminó irreconocible.
Cuando el fenómeno del maquis llegó a su fin en el año 1952, los habitantes de los pueblos y cortijos pudieron volver a sus casas, pero algo había cambiado de forma irreversible y todo auguraba el principio del fin de los modos de vida ancestrales. Unos retomaron sus actividades, pero otros no quisieron volver al campo y se quedaron en los pueblos, donde la vida era más cómoda y estaban más acompañados que allá en el retiro de los aislados cortijos. Al poco tiempo –finales de los años cincuenta– comenzó la emigración masiva del campo a la ciudad, de la cual la sierra ya no se recuperaría. Para completar el cuadro de la despoblación, las carreteras fueron ganando terreno a los caminos de herradura y los vehículos a motor, cada vez más numerosos, fueron sustituyendo a los arrieros y viajantes a pie. Gradualmente la sierra se fue vaciando de sus pobladores: los cortijos se cerraron, sus habitantes se mudaron a los pueblos y ciudades cercanas –o lejanas– y, aunque seguía habiendo pastores con rebaños y otros trabajadores, ya no solían vivir en el monte. El pavoroso incendio del año 1975, que calcinó miles de hectáreas, terminó de rematar el panorama: los resineros, que a la sazón eran los últimos que vivían en la sierra con sus familias, perdieron su trabajo; la fábrica de la Unión Resinera Española cerró y, en un proceso lento, progresivo e irremediable, el paisaje de Tejeda Almijara sufrió una transformación que, para quienes la conocieron en su mejor momento, resultó dramática. El paso de los años clausuró seculares veredas y caminos de herradura por falta de transeúntes; las casas empezaron a caerse por falta de habitantes; las fuentes se perdieron por falta de mantenimiento y la sierra entera dejó de ser esencial para miles de familias. En un lapso de tiempo relativamente corto las bulliciosas comarcas serranas se quedaron casi sin voz, habitadas tan sólo por viejos apesadumbrados y mujeres de edad madura, porque los hombres y mujeres de edad verde se habían marchado, cansados de mirar a un futuro en el que no veían nada para nadie.

En la actualidad y en la lejanía, Tejeda Almijara parece la misma de siempre: ni su silueta ni su color han variado en apariencia pero, ¿y más de cerca…? Donde antes no había un minuto de silencio porque todo eran chifles de pastores, ladridos de perros, balidos de rebaños, cantos arrieros, conversaciones de esparteros, resineros y leñadores, algarabía de mujeres en las fuentes y bulle-bulle de niños en las casas, ahora sólo se escucha el silbido –¿o más bien el suspiro?– del viento entre los huesos de los cortijos muertos. Y no se trata de una transformación afortunada o desafortunada; simplemente es algo inevitable, que va con los tiempos que corren y –por sabido se calla– con el carácter tornadizo y, con frecuencia, inconsecuente del ser humano. Ha sido el resultado de un proceso de evolución –algunos dirían que involución– natural, en el que no hay culpables.
Las montañas del actual Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama son ahora un espacio natural protegido, pero también deshabitado, a merced de una Naturaleza que tiene escrituras de lo que fue suyo, y lo viene reclamando desde hace años. Atrás quedaron los tiempos viejos, cuando el monte contaba con cientos, miles de “guardas rurales” que escudriñaban de día y de noche cada palmo de terreno al cuidado de que no se cerrasen los caminos, no ardieran los árboles, no se colmatasen las pozas de los ríos ni se cerrasen de piedras los barrancos, los animales estuvieran en condiciones, el ganado diera buena cuenta del pasto y el matorral en exceso y un largo etcétera de tareas de cuidado del monte. Y es que en la persona de cada labrador, pastor, arriero, calero, leñador, carbonero, espartero, en definitiva, en todos aquellos que vivían del campo había un centinela entregado a que el terreno estuviera en las mejores condiciones, por la cuenta que les traía a todos. La vegetación coloniza ahora todo lo que alcanza, porque ya no hay quien roture y siembre esos campos, como tampoco queda nadie que cuide los cursos de agua, ni mantenga por necesidad los caminos y veredas trazados hace siglos. El progreso animó a los lugareños a buscar una vida mejor y el monte se quedó huérfano de sus cuidadores ancestrales. Ya no existe la gente antigua y esforzada, hecha a llevar una vida de sacrificios; las generaciones que se dedicaron a ello han ido desapareciendo, y los pocos que quedan todavía son demasiado ancianos para hacer algo más que recordar con mayor o menor nostalgia, que de todo hay.

Ahora es la Administración la encargada de velar por el territorio a través de los funcionarios, los agentes medioambientales, las guarderías de caza, la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), el personal de los Centros de Defensa Forestal (CEDEFO), las empresas públicas como TRAGSA, etcétera. Pero no resulta tarea fácil: si antiguamente, como decíamos, eran incontables sus habitantes/cuidadores, en la actualidad nuestra sierra está muy condicionada por un terreno bien dificultoso, una vegetación que no perdona –más de cuarenta mil seiscientas hectáreas de monte con accesos complicados y vocación de convertirse en una selva impenetrable– y, por encima de todo, una escasez de personal constante, casi endémica. Afortunadamente, en los últimos años han mejorado la conciencia y la cultura medioambientales del ciudadano y las nuevas sensibilidades, más comprensivas, formadas y colaboradoras, pueden apoyar, y mucho –por ejemplo mediante la participación activa a través de sus representantes en las Juntas Rectoras de los Parques Naturales y los Patronatos en los Parques Nacionales; en los Grupos de Desarrollo Rural (GDR); en las Asociaciones de Voluntariado, etcétera; esos órganos cuentan con el apoyo de las administraciones territoriales– a la supervivencia de estos espacios naturales, que dependen en realidad de todos, porque a todos pertenece la custodia integral de un territorio protegido.
Cualquier espacio natural –en toda la redondez de esta tierra pecadora– está en perpetua evolución. Población, despoblación, abandono, repoblación; gente que llega, se establece y después se va; modernos peregrinos que huyen de las grandes ciudades en una suerte de retorno a las raíces, en busca de una vida más auténtica; tal vez en busca de sí mismos… Nuestro Parque Natural y su contexto seguirán evolucionando también; qué traerá el futuro no podemos saberlo, pero sí, quizá, atisbarlo. Podría ser que el afán de una vida más coherente con los ritmos de la Naturaleza siguiera aumentando y llegase un momento en el que pueblos, tierras y casas de labor despertasen a una nueva vida después de una siesta tan, tan larga. Que se recuperasen y mantuviesen actividades rurales sostenibles –compatibles con la protección del territorio– como la agroecología, el pastoreo tradicional y el ecoturismo, que actúan en simbiosis con el espacio natural. Que se restaurasen los ecosistemas más degradados; que el urbanismo perverso moderase su frenética expansión y que, con la implicación de todos, se lograsen preservar los valores y recursos naturales, culturales y paisajísticos de cada lugar.
Porque la conservación de un espacio natural debería reflejar también los valores que rigieron las vidas de las generaciones que lo poblaron, antes de que queden reducidas a un pasado tan remoto que dudemos que hayan existido. El patrimonio natural no debería separarse del patrimonio etnográfico: el paisaje, cualquier paisaje con historia, sin su gente y sus vivencias está incompleto: pasa a ser únicamente un pedazo de campo vacío.

ANEXO
Las personas y grupos interesados en participar en actividades de voluntariado en los espacios naturales protegidos, dentro del marco de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 y de Gestión Integrada de la Biodiversidad (apoyo y promoción del voluntariado ambiental), la Adecuación Plan Forestal Andalucía 2030 (desarrollo formativo para favorecer el voluntariado) y la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (potenciación de las redes de voluntariado ambiental), pueden encontrar información aquí.
Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son entidades sin ánimo de lucro compuestas por numerosos agentes de los territorios de Andalucía, tanto públicos como privados. Se encargan principalmente, como indica su nombre, de la puesta en marcha y gestión de programas de ayudas para el desarrollo rural. En Andalucía existen 52 Grupos de Desarrollo Rural, que tramitan miles de solicitudes de proyectos de emprendimiento en los territorios rurales. Aquí se puede consultar el mapa de GDRS:

Además, las entidades sin ánimo de lucro interesadas en acogerse a la figura de Custodia del Territorio para participar en la realización de actuaciones de gestión de territorios, pueden inscribirse como Entidades Colaboradoras en la sección de Gestión de la Flora y la Fauna Silvestres del Registro Andaluz de Aprovechamientos de la Flora y Fauna Silvestres, de acuerdo con el decreto 23/2012, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de dichas flora y fauna silvestres y sus hábitats. Para más información, consultar aquí:

Texto y fotos Mariló V. Oyonarte.
