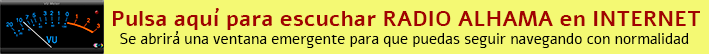Sí, vivíamos de una forma peculiar aquellos “Días de Todos los Santos”. Visitábamos nuestro cementerio, lamentablemente muy abandonado, recorriendo, entre descubrimientos y asombros el lugar. Sin darnos cuenta pisábamos algunas sepulturas, y revivíamos viejos relatos de muertos, a la vez que, tanto a la ida como a la vuelta, nos atiborrábamos de castañas asadas.
"Cartas alhameñas"
A Antonio López Ruiz, "El Viñero"
"EL DÍA DE LOS SANTOS Y EL CEMENTERIO DE NUESTRAS VIDAS"
Querido Antonio:
Pienso, por lo perspicaz que eres, que te imaginas el porqué te escribo esta carta en estas fechas vísperas al "Día de los Santos". Sí, una de las razones es que una de tus bisabuelas, fue la segunda persona inhumada en el actual cementerio alhameño. Pero hay más, otra por tu noble forma de transmitir los conocimientos que sobre las gentes de esta tierra posees por tradición oral y conservas. Y una más, fundamental, porque estas “Cartas alhameñas” las vengo dedicando a buenos alhameños que aprecio de una forma especial.
Pues sí, como bien sabes, concluida la construcción del nuevo cementerio, la primera persona a la que se le dio sepultura fue a un niño que, cayendo de cabeza al fondo del pozo de Torresolana, por la profundidad y angostura de este, no pudo evitarse su ahogamiento.
Así, aquel desdichado chiquillo y tu bisabuela, fueron los primeros en ser sepultados en estas “cuatro fanegas”, situadas junto a la carretera, ya se dejaba de decir "carril", que conducía a Granada, en la finca denominada, curiosamente, "Los beneficios". Durante muchos años, no pocos alhameños, generación tras generación, solían referirse al cementerio con la expresión “Las cuatro fanegas”, añadiéndole alguno, con bastante generosa "malafollá": “donde todos los alhameños y los que no siendo de aquí, si lo desean, tienen para siempre un pedazo de tierra a su disposición”.
Nuestros antepasados, a lo largo de los siglos, si se quedaron para siempre aquí, en sus cementerios, lo hicieron en distintos lugares: tras los musulmanes, que lo tenían en el mismo centro de la medina, frente a lo que era su mezquita mayor, hoy Plaza de los Presos o Real, nuestros paisanos cristianos, los que habitaron esta tierra desde su conquista en el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, lo tuvieron al final de la ciudad árabe, entre las calles Baja del Matadero y Santiago. Después, a mediados del siglo XIX, lo situaron, sacándolo de la ciudad y denominándolo "Cementerio Rural", por encima del camino de Torresolana, en la finca de "La higuerilla", más o menos en la zona comprendida entre el Colegio Cervantes y el Pabellón de Deportes, y desde ahí, ya en 1890, a la actual ubicación.
En estos cementerios y siglos, poco variaría la forma de conmemorar los Días de "Todos los Santos" y "Los fieles difuntos", aquí en Alhama, los dos juntos, “días de los finados”. En tu niñez, años cuarenta, se decía “Días de los finaos, cuerdas y trompos a los tejaos", indicando el sentido de recogimiento que se les daba y cómo niñas y niños debían dejar de jugar en las calles y plazas, guardando las cuerdas de la comba y los trompos, evitando el alegre alboroto diario de la chiquillería.
Fue a partir de finales de los años cuarenta cuando comienzan a darse algunos cambios de importancia. Los que se acentúan y consolidan en la década posterior. El tinte de tristeza del "Día los Santos" decae, y el denominado “Día de los muertos” pasa a nombrarse como “De los difuntos” y en el que la esperanza, para los creyentes, católicos o no, le da otro enfoque más prometedor. Sin acercarnos al del “cachondeo" americanizado del halloween, que nos ha llegado y que ya a millones de españoles, como otras cosas, se nos va introduciendo cada vez más. Claro está, parece ser, que nos atrae el carnaval en cualquier estación del año. Todo es cuestión de convicciones y gustos personales, querido Antonio, y ello, nos agrade o no, hemos, no sólo de aguantarlo, sino también de respetarlo. Lógicamente, esto no quiere decir que tengamos que callar nuestra opinión como muertos, cuando estamos muy vivos y en una sociedad que se dice democrática, donde cada Quisque puede pensar y actuar como desee, siempre y cuando no ofenda o perjudique injustamente al prójimo. 
Entre tu niñez y juventud, años cuarenta, y la mía, años cincuenta-sesenta, las conmemoraciones fueron ya distintas. En ambos tiempos permaneció el descuido, verdadero abandono, en que a lo largo de todo el año se encontraba el conjunto de aquellas cuatro fanegas, llenas de hierbas bien altas, cardos, etc., por lo que la semana anterior a estas fechas las familias iban a adecentar, al menos, las tumbas de sus finados. Imaginemos como se habrían de encontrar tantas que tan sólo eran un montículo de tierra con una cruz de hierro y, la inmensa mayoría, de tabla, con letras realizadas con pintura negra, que venían a identificar quien esperaba la Eternidad allí. Muchas sepulturas no se observaban hasta que, pisándolas inadvertidamente, te tropezabas con su cruz ya muy hundida en la tierra.
Había tumbas con sus lápidas de mármol o piedra, algunas hasta rodeadas con cadenas para resaltarlas y protegerlas. Varias especiales, a la misma entrada, y algún panteón o cuasi panteón. Nichos ninguno. Sólo pegadas a algunas partes de las tapias, encontrábamos sepulturas sobre la superficie con su correspondiente tejadillo.
En tu tiempo, aún viudas y madres que habían perdido a un hijo, tenían la costumbre anual de pasar, con lluvia o bajas temperaturas, noches enteras en el cementerio junto a la tumba de su ser querido. Protegiéndose tan sólo de las inclemencias del tiempo con una manta, un capote y poco más; alumbrándose con las llamitas de las “mariposas” -una diminuta velilla de cera sobre aceite- que colocaban sobre la misma lápida o tierra que concretaba el espacio de la correspondiente sepultura y, no siempre, algún brasero o ascuas en cualquier otro recipiente, y así, desde siglos, al menos, la noche del 1 de noviembre. En muchos casos ésta y las de los días anterior y posterior.
Mujeres, sobre todo las de mayor edad, que tras la muerte de su esposo o un hijo, siempre vestidas de negro de la cabeza a los pies, permanecían en sus casas sin efectuar prácticamente salida alguna, salvo las imprescindibles, acudiendo la mayoría a misa de la Luz en San Diego, a la seis de la mañana.
De niño sólo recuerdo haber escuchado una vez, aún en los años cincuenta, en una de estas anuales visitas al cementerio: “Esa mujer lleva aquí desde ayer y no se va hasta mañana”, lo que me provocó desosiego y mucha pena.
En mi niñez, como en la tuya, aunque tú venías expresamente del campo al residir en el "Lagar de San Lucas", la costumbre era, por lo general, hacer una sola visita al cementerio el "Día de los Santos". Se iba a misa por la mañana y luego, según nos viniese mejor, marchábamos en pandilla de amigos al “camposanto".
Generalmente nosotros por la Carretera de Granada abajo, ya en “Los Cortijillos”, pasábamos al antiguo carril o carretera, más llana y corta. Después, Puente de Los Baños, donde dejábamos atrás las dos casillas que siempre nos llamaban la atención, a pesar de que no sabíamos que una era la de “La Pineda”. Después, con el paso de los años, me concretaron a lo que se dedicaba, lo que también tenía y tiene mucho “de liberal”, al menos, en lo que al sexo se refiere. La otra, la casa donde nació Jiménez Quiles, quien comenzando a ejercitarse en el ciclismo subiendo a Alhama y bajando hasta el Balneario con su bicicleta, un día coronó una etapa histórica del Tour francés.
Por todo el recorrido de Alhama al cementerio, sobre todo junto a esas casillas y al puente, puestos de castañas asadas, personas con una mesa o algo parecido, un hornillo y una vieja olla o lata con el fondo agujereado. En años anteriores, en los tuyos, también batatas cocidas o asadas. Las castañas se vendían en cartuchos de papel de estraza y las batatas por piezas. Rara era la persona, de los cientos y cientos que iban ese día al cementerio, que no degustaba la buena castaña alhameña.
Subíamos la cuesta denominada “del cementerio” para encontrábamos frente al mismo. Antes de cruzar la verja, ya nos imponían las edificaciones existentes a cada lado. Ambas con puertas al exterior y al interior del cementerio. La primera con una ventana igualmente situada a cada lado y, la otra, con dos ventanas a cada parte. En la primera, curioseando por una de sus ventanas, se observaba la desangelada mesa de mármol, con un agujero en el centro de uno de sus extremos. Nada más en toda la estancia. Al preguntar cuál era su función, nos sobrecogíamos con la respuesta: “es la habitación de las autopsias y el agujero de la mesa es para que escurra la sangre”.
La segunda, más amplia y siempre cerrada, se decía que era la casa del sepulturero, quien ejercía igualmente de guarda del cementerio. Como tú me has comentado, llegó a vivir en ella, en los inicios de los años cuarenta, el enterrador Gregorio, el que tenía, como el Azarias de “Los santos inocentes” de Miguel Delibes con la milana, un grajo domesticado que llamaba la atención de los niños". Encargado del recinto que una noche salió de allí para no residir más en este lugar. No, no es que se le apareciese un fantasma, aunque sí lo hizo un muerto de cuerpo presente. Alguien decidió irse para el otro mundo desde la puerta de esta casa, sentándose en su sibanco una madrugada y pegándose un tito en la cabeza cuya bala llegó a incrustarse, tras atravesar las sienes del pobre suicida, en la madera de la puerta. Al ruido del disparo, se despertó el sepulturero, abrió la puerta y vio como caía el cuerpo en su misma entrada. Salió despavorido hacia el pueblo para, además de no compartir el sólo aquella situación, avisar a la Guardia Civil.
Después de éste, no hubo enterrador que hiciese uso de su derecho a vivienda en tal lugar. Quien sí usó el cementerio para pasar la noche, que esté confirmado -seguro que hubo de haber otros más a lo largo de los años-, fue un paisano de Zafarraya, llamado Miguel “El cornudo”, que se “echó a la sierra". Jefe de una partida, solía utilizar una sepultura para resguardarse, más que del frío, de los miembros de la benemérita que lo buscaban.
La entrada al cementerio imponía y, además, con su logrado arco y puerta de hierro de dos hojas, invitaba al recogimiento. Sentíamos que accedíamos a un lugar nada cotidiano y, menos aún, cuando ya sabíamos que las palabras en latín sobre la clave del arco, “MORS EST JANUA VITAE”, significaban que “LA MUERTE ES LA ENTRADA A LA VIDA”.
Ya en el interior del cementerio, podíamos contemplar tumbas en el suelo por todas partes. Bien organizadas en la entrada y primera zona, eran entonces las sepulturas que más destacaban materialmente, pues aunque todos ya bajo tierra venimos a ser iguales, por encima se sigue mostrando la vanidad, pretendiendo imponer y patentizar que sigue habiendo diferencias hasta después de muertos.
No teníamos la costumbre de llevar flores. No las había, como sucede ahora, al alcance de la inmensa mayoría. Lo que sí hacíamos, año tras año, salvo que se fuese a visitar la tumba de un ser querido fallecido no hacía mucho y, por lo tanto, muy presente emocionalmente, era leer los textos de las lápidas y cruces, indicando quien yacía allí, en qué años nació y murió y, evitándonos tener que restar, hasta con que edad falleció. También estaban los correspondientes epitafios, generalmente: “Tu mujer e hijos no te olvidan”, y algunas con alegorías o frases evangélicas.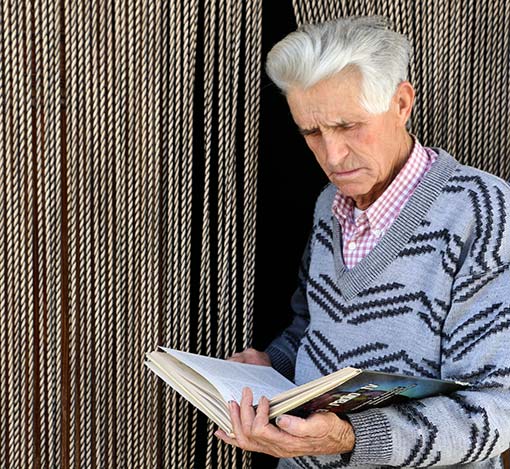
Para mí, ¡las cosas de la vida y del trascurrir del tiempo!, que viene a ser lo mismo, la sepultura que más me llamaba la atención era la de la familia “Medina Fantoni”. La segunda, a la derecha al entrar en el cementerio, por el conjunto labrado en piedra del ángel que se apareció a María Magdalena y otras mujeres cuando fueron a la tumba de Jesús y les dijo "No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret..., ha resucitado". Ya por aquellos años, muerto mi padre y estudiando este hecho de la vida de Jesús en segundo de Bachiller, era todo un símbolo de esperanza para mí en aquel lugar tan apropiado para desear el despertar a la Vida. Pues bien, con el paso de los años, ante esta tumba he vivido varios, muchos ya, de los momentos tristísimos de dar sepultura a un ser querido. Mientras se les introducía en ella, despedí por última vez de este mundo a mis queridos tíos Santiago Martel -nieto de Luisa Medina Fantoni- e Inocencia Maldonado y a mi inolvidable primo y compadre Juan Luis Martel Maldonado, verdadero hermano por permanente vivencia e inmenso cariño.
Seguíamos hacia arriba, de una parte a otra. De buenas a primeras leías un nombre que te resultaba familiar, o dabas con algún abuelo o tío abuelo, o con el padre o familiar cercano de un amigo fallecido o, simplemente, veías a alguien conocido que triste y en silencio permanecía junto a la tumba de un familiar. Volvíamos a bajar y, acercándonos a la tapia oeste, al fondo, el osario. ¿Cuántos huesos de mayores nuestros, eslabones imprescindibles para nuestra venida a la vida, habría y están ahí?
Todo aquello imponía y nos entristecía. Seguíamos deambulando por aquel lugar y a alguno se le había dicho que no se acercara al extremo situado arriba a la izquierda, junto a los muros que cerraban el ángulo noreste, constituyendo un lugar al que sólo se accedía por el exterior. Era donde se enterraba “a los que se habían ahorcado”, la forma de quitarse la vida más usual en aquellos años. Ni siquiera se hablaba de suicidas y, hasta algunos años después, no se llegó a mentarlo como "cementerio civil". Por cierto, durante tantas décadas, hasta su desaparición, un verdadero basurero.
Lo que no sabíamos es que allí, además de esos desdichados suicidas, se encontraban también sepultados, en fosas comunes, decenas y decenas de personas que fueron fusiladas por sus ideas, por no compartir la sublevación y alzamiento de Franco, y que por cientos -se habla de 224 al menos- fueron fusiladas entre finales de enero y el mes de febrero de 1939.
¿Qué te voy yo a decir de todo esto a ti?, querido Antonio, siendo hijo del último alcalde elegido legítimamente en la República en Alhama, José López Triviño, quien falleció cuando aún no tenías ocho meses, en agosto de 1936, tras una larga y grave enfermedad, y quien nada tuvo que ver con los asesinatos cometidos por los miembros de la FAI, venidos de fuera, en Alhama entre julio y agosto de dicho año. Además, tú fuiste una de las personas que por tu profesión y necesidad, además de por tu tolerancia y sentido del perdón, trabajaste en la construcción del panteón de uno de los alcaldes de Alhama que más carrera hizo en los años más duros del franquismo, cuya viuda no consiguió su decidido y tenaz empeño de que tuviese su esposo enterramiento en lo que hoy es la actual residencia de “San Jerónimo”.
Lógicamente para los que ya estaban entrados en la juventud, tanto la ida como la vuelta al cementerio, podía suponer ese ansiado momento de caminar junto a la chiquilla que "pretendían”. Claro está, si ella se dejaba, de lo contrario la mujercita se situaba entre amigas y tenían que ir al lado de éstas. Bueno, algo era algo.
Después, ya caída la tarde, a los paseos, sobre todo al de “Las terrazas” más resguardado del frío, donde los jóvenes y mayores paseaban durante horas en un ir y venir constante y los niños jugábamos por doquier. Otra alternativa era ir al cine como cualquier día de fiesta, a la función de las siete y media.
El “Día de los difuntos”, aunque no de todos, ya que se concretaba que era el de los “Fieles difuntos” -se excluía a cuantos habían muerto en pecado mortal-, a partir de bien entrada la década de los sesenta, recuerdo que se oficiaba una misa en el mismo cementerio con gran afluencia de personas. Mi buen e inolvidable amigo Paco Valverde, joven sacerdote, lleno de dinamismo y con un espíritu auténticamente renovador, si no fue quien instituyó esta costumbre, sí que le dio un gran impulso.
Al residir en Granada pasé algún año sin visitar el cementerio en el día señalado para ello. Después, con el transcurrir del tiempo y la partida a la Otra Orilla de tantos familiares y amigos -desde hace años muchos, muchísimos, ya tenemos en aquél lado más parientes y amigos, bastante más, que en este- cada vez se van haciendo desgraciadamente más cortos los tiempos en que hemos de volver a nuestro cementerio. El que durante tantos años, desde joven, pensaba que sería el de mi última morada, el cementerio de mi vida y muerte, y que ya no lo será. Si se cumple lo que deseo -debemos dejar estas cosas claras cuando se va entrando en años-, quedaré para siempre en Alhama y Málaga, las dos tierras que amo, en las que desaparecerán mis cenizas. Ello lo digo sin el más mínimo dramatismo y sí con la realidad que compartimos de que “Polvo somos y en polvo nos convertiremos”. Tú indicando que tu cuerpo se funda en la misma tierra donde se encuentra lo que queda de los muchos que quisiste y te quisieron, yo simplemente mediante la incineración. Eso sí, si las circunstancias de cómo nos encontremos de salud lo aconsejan, cuanto más tarde mejor. Ni tú, ni yo, como tantos otros, no tenemos la más mínima prisa en realizar este último viaje, a pesar de que “Mors est janua vitae”.
Querido Antonio, como siempre, mi afecto y aprecio.
Andrés