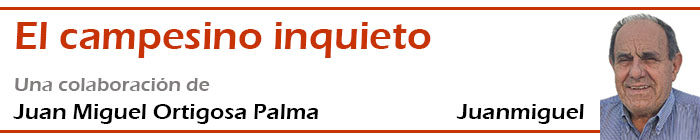“Mi hermano Pepe y yo, trillamos la última parva del verano, mientras Emiliano, reventaba empedrando el pozo y cavando zanjas para captar nuevas aguas para el riego...”
“Se me acumulan borrosos los días de mi última infancia y de mis primeros años de adolescencia, que se mezclan sin orden ni concierto, igual que mi ánimo por mi realidad de vida del momento y el desacompasado paso de los días de esos años. La paja ardiendo en la era y yo rompiendo con furia mi último barquito de juncos, contra el suelo, mientras corría entre una muchedumbre de hombres y mujeres, que con cubos de agua, apagaban el incendio. Y después, llorando desconsoladamente ante el plato de gazpachuelo frío, con diez inertes cucharas a su alrededor. El vacío de padre, cuya sombra se alargaba hasta el infinito, no cesa. Se mezclan el drama de la potra muerta en el primer parto, junto con su cría y el reconfortante olor de marranos en la pocilga, que ya huelen a chorizo y morcillas del invierno, mientras en el terrado, sobre las flores, dos abejas alejan a una paloma de las colmenas. No puedo concentrarme. La angustia me impide centrar mis pensamientos. El viejo reloj de pared de la salita, da las doce y media. Ya no estudio. Hoy estuve con la yunta arando en “Los Pilancones”. Por la tarde noche, intento centrarme en mi curso AFHA de dibujo artístico. Y a veces sueño. Los años pasan y yo necesito que me toque ya este año. Aquí no hago nada y allí… al menos tendría una oportunidad como los otros. Y mañana amanecerá otro día con la misma desesperanza. Y lloro… Y calculo los días y repaso las horas… !pero las cuentas nunca salen. Y el pueblo avanza triste entre los mismos amaneceres. La misma carretera, con sus acacias y moreras y el mismo cementerio en la otra esquina del pueblo. Siempre con los mismos muertos, mientras yo sigo en el pueblo siempre con los mismos vivos. Me iría andando a Barcelona, si andar fuera todo el problema”.
“Hoy hemos puesto los primeros tomates. Hace menos de un año, mi hermano Pepe y yo, trillamos la última parva del verano, mientras Emiliano, reventaba empedrando el pozo y cavando zanjas para captar nuevas aguas para el riego Mi hermano se fue a Barcelona. Yo me quedé destallando tomates. Mi hermano tendría un porvenir difícil, yo aquí, no tendría ni porvenir. “Ni del campo, ni de la villa”, que solía decir mi madre. ¿Por qué no hablé, por qué no me defendí, por qué no denuncié? Cada percha aguantó su prenda y la mía, soportó seguir andando por el precipicio. Resistí por los que quise y me quieren. Y no cedí… y poco a poco, sobreviví. Y me abrí al debate de una nueva fe que me llevara del amor a Dios, al amor al hombre. Y ya tuve menos dudas. Seguí en los tomates, y los tomates siguieron en nosotros. Y ya llenábamos el plato todos los días. Y un buen día incluso, llegamos a conocer el color de los billetes grandes. Y seguimos viviendo… y seguimos soñando. ¿Soñando? ¡Sí, yo también aprendí a soñar”.

He dicho que contaba los días para irme a Barcelona. Lo deseaba tan obsesivamente, que realmente ni siquiera me esforzaba en aprender las técnicas y los trabajos de la agricultura. Creo que “Emiliano” llegó a entender mi situación y hasta aceptaba a veces mis indisciplinas en las tareas del campo. Y así pasaban los días de un tiempo que se me hacía eterno. Recordaba muchas veces un viejo refrán que decía mi madre cuando en el último año me veía vagar entre los libro, desentusiasmado y con poco interés por los estudios: “¡niño, aprieta que saques los cursos, que no hay nada peor que no ser del campo ni de la villa”. Y era exactamente así como yo me sentía. Y esto me provocaba desazón y malestar. Quizás debería haberme esforzado algo más, por las ignoradas causas de mi abulia. ¿O es que a lo mejor pretendía olvidarlas, aunque fuera impremeditadamente?
Mi hermana Teresa, que junto a la segunda, María Luisa, habían montado peluquería hacía un tiempo, en una habitación de la casa, y con un cierto éxito pararon aquellos tiempos, me sugirió que hiciera un curso de dibujo por correspondencia. El dibujo era otra de las disciplinas artísticas para la que desde siempre tuve cierta sensibilidad y gusto, por lo que acepté la sugerencia. Diez días después, recibía el contrato y primer fascículo del “Curso de dibujo por correspondencia” de la Academia AFHA. Inicié un curso de dibujo artístico en general, que luego derivaba hacia la especialidad de “cómic e historietas”. Aprendí las técnicas de la perspectiva, con su línea de horizonte, puntos de fuga y enfoque adecuado, esbozo, definición, sombreados, distribución de cuadros, “bocadillos” y rotulación de texto… Hasta puse entusiasmo en ello y al menos me sacó de mi abúlica espera. Al menos, supuso un aceptable proceso de transición entre entre mi periodo inmaduro de juventud y el inicio de mi madurez juvenil.
Y fueron pasando melancólicos los días, en tareas del campo que ni conocía, ni me estimulaban a aprenderlas con solvencia. Eran todavía los tiempos en que a medio día, aún se comía en el “tajo”, mediante la provisión de “los avíos” (aceite, vinagre, sal, cebolla y un tomate), con los que se elaboraba el clásico gazpacho, al que añadíamos vinagreras u otras hierbas, para darle más contenido. Luego, se mojaban sopas de aceite con una tira de bacalao o un torrezno frito de “papada de cerdo” y vuelta al trabajo. Trabajábamos como peones, los miembros de dos familias vecinas, en un sistema que en el Llano llamamos “a tornas” alternando días de trabajo en las parcelas de ambas familias. Eugenio y Pedro, de la familia de “Los Cayos” y Emiliano y yo, por la de los “Emilianos” (Pepe y Rafael, ya estaban en Barcelona, como dije). Si menciono este trabajo, es porque mi relación con aquella peculiar cuadrilla, fue también escuela determinante para reafirmar mis valores e inquietudes, porque contra lo que era habitual en las cuadrillas del campo, de conversaciones fútiles o chismes de noviazgos o machistas, extrañamente en ésta, se hablaba la mayoría de las veces, de historia, geografía, política e incluso filosofía, aunque fuera de manera un poco rudimentaria y superficial.
Y fueron pasando los meses y en El Llano se iniciaba un profundo cambio en su agricultura. Con los “Planes de Estabilización” de López Rodó, puestos en marcha en 1959 y desarrollados por los sucesivos gobiernos tecnócratas, terminaba el periodo de autarquía y se iniciaba la escalada hacia el liberalismo económico. Se acababa el proteccionismo para la agricultura, después de un período de “vacas gordas” para los terratenientes sobre todo, que con jornales de miseria, carencia casi total de “impust” e incluso la permisividad del régimen para la venta de una parte de la producción en el estraperlo, les permitiría la acumulación rápida de capital, con el compromiso de que se invirtiera con la orientación del gobierno. Así se crearon o ampliaron los Polos de Desarrollo e Industrialización de Cataluña, Madrid y País Vasco. La garantía y alternativa de viabilidad de la agricultura no protegida en precios, estaba en la mecanización y la mejora de semillas y producción, con nuevos “impust”, para lo que el gobierno, concede suficiente dotación económica en préstamos y subvenciones directas a fondo perdido. La mecanización de la agricultura, va a provocar una inmensa excedencia de mano de obra en el campo, que emigrando, ocuparán los nuevos puestos de trabajo creados en los centros fabriles del Norte, lo que llevaría al vaciado de los pueblos en la España rural.

En El Llano, por el tipo de propiedad en minifundio, la mecanización adecuada es poco menos que imposible, por lo que vienen años de incertidumbre para agricultores y jornaleros locales. La emigración arrasa como en todos los pueblos y en poco tiempo perdemos un tercio de la población. No nos va mejor a los pequeños agricultores y colonos, a los que los reducidos precios casi nos hacen hacen volver a los tiempos de posguerra, de producción de autoconsumo y trueque. Yo recuerdo, cómo en los inicios de los años sesenta, lo único que teníamos asegurado era el pan, que se obtenía muy favorablemente con el trueque en las tahonas, de kilo de trigo por kilo de pan, recibiendo un lote de vales que ibas consumiendo en los días sucesivos.
Hasta que alguien o algunos, tuvieron la brillante idea de que las tierras del Llano, como fértiles tierras de aluvión, francas al laboreo y con una capa freática muy superficial, sin un excesivo coste para explotarla, podría ser la solución: la transformación de una explotación cerealista y deficitaria, por unas parcelas reconvertidas a cultivos de regadío, en las que ya no sería un hándicap su carácter minifundista. Primero fueron los pioneros, por necesidad o decisión, para después irse sumando masivamente a la transformación, aunque siempre desde iniciativas individuales y privadas. Y aquí quiero citar algunos de estos pioneros sin pretender una enumeración exhaustiva, sino una lista representativa de los mismos, así: “Los Reina” y los “Antequeranos, en Las Alcaicerías, “Juanico Cecilia”, Simeón Reina, (“Los Manganitas), Frasquito “El Tranquilo”, “Los Demetrios”, “El Guardabúas” de la Estación, o Pepe Luis Medina, en Ventas y D. Manrique y “El Melonero”,“El general”, “Los Porteños”, “Los Leandricos”, “Emiliano”, “Los Romerillos”, “Los Miguelicos”, “Los Migueleos”, o “Juanico Maríadiós”, en Zafarraya y “Los Coloraos”, “Los Gallinas”, Cristóbal o Rogelio, en El Almendral.
Antes habían funcionado algunas norias y pozos con producción de hortalizas para consumo local, como rábanos, lechugas, alcachofas de primavera, acelgas, etc., incluso con el envío por tren de tomates del terreno, hasta el mercado de Málaga. De la misma forma hay que decir que los primeros años, los cultivos de regadío se reducían a remolacha azucarera, judías para grano y alguna lechuga del terreno. Y no fue hasta el año de 1963, en el que se sembraran los primeros tomates en El Llano, en producción extensiva. Y fue un productor de la Costa, José “El Melonero” (que hoy cuenta con su nombre en una calle del pueblo) aliado con un propietario del Llano, el pionero y soñador D. Manrique Pascual, los que lo hicieron en aparcería en una parcela de éste, colindando con el arroyo de “La Madre”, que en principio llevaba al mercado de Vélez en una motocarro, un peón de la explotación, José, el de “El Gordo de La Ciriaca”, y después, el primer asentador de frutas y verduras mayorista que subió al Llano, Pepe Guerra, acompañado de su socio, “El Menchú”, con su camión verde de la marca inglesa “Leyland”, en el que se enroló como ayudante José “El Gordo”, que años más tarde, hizo fortuna como “lechuguero” e intermediario en “Mercamálaga”.

Ante el rotundo éxito de este ensayo, y la manifestación pública de los protagonistas, al año siguiente de 1964, numerosas explotaciones familiares del Llano, repitieron el experimento, así: “Los Romeros, “Los Emilianos”, los Porteños, Los Leandricos, “El General”, “Los Manganitas” “Los Reinas” y algún otro. Por hacer una valoración económica práctica, del éxito de la innovación, os quiero decir, que nosotros sembramos ese año unas 6.000 plantas (unos 3.500 mts.2) que con una producción de 40.000 kilos, a un precio medio de 7 pts. kilogramo, aproximadamente y valieron casi 280.000 pts. de la época, más que la producción de cereal del propietario más fuerte del Llano.
El ejemplo es tan rotundo, que provoca la fiebre de la excavación masiva de pozos superficiales en el Llano. Es una inversión económica accesible y la puesta en marcha se completa con la instalación de una pequeña motobomba de gasoil o gasolina ( los legendarios Diter o PIVA) que desde superficie o con una pequeña bancada excavada de dos metros, extraen el agua desde los siete, ocho metros de profundidad, regando aproximadamente una hectárea por pozo excavado. La equipación con pequeña motobomba, va a propiciar la peculiaridad de que las nuevas huertas se denominen como “los motores”. Desde ese momento y con carácter generalizado, la gente no va a trabajar a la huerta, va a “los motores”. Está denominación hace historia en El Llano, convirtiéndose en la primera palabra nuestra y exclusivamente autóctona.
A mi juicio, tres fueron las oportunas coincidencias que se dieron en el éxito del cambio; una endógena y dos exógenas: la primera, el especial microclima de la zona, que con veranos relativamente frescos y aceptable humedad ambiental (la temperatura, raramente supera los 30 grados en verano ni baja de un 60 % de humedad relativa),es lo que, unido a la fertilidad de la tierra, permite unos frutos de extraordinaria calidad, además de propiciar la aclimatación de cultivos que por ser sensibles al excesivo calor del verano, tienen dificultades en otros lugares, como la alcachofa de verano o la coliflor y la haba de verdeo de plena canícula. La segunda fue, que el auge y desarrollo de la industrialización, con la ocupación de las tradicionales huertas alrededor de las grandes ciudades, por la obligada creación de nuevos polígonos industriales y ampliación de los existentes, dejaba a éstas desabastecidas de los típicos productos de la huerta. Y la tercera circunstancia y tan determinante como las anteriores fue, que el desarrollo económico iniciado en España con el inicio de la década de los sesenta, iba a cambiar drásticamente las costumbres dietéticas de los españoles, que nos abrimos al consumo masivo de verduras y hortalizas.
Quizás hoy, sustituyendo al dicho, “estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno”, podría añadir una cuarta coincidencia y quizás no tan aleatoria: “¡estar en la actividad oportuna, en el momento oportuno”! Tal vez los que tardaron más en adaptarse a la realidad del cambio, fueran los agricultores más fuertes, pensando que la crisis agrícola pasajera del cereal en El Llano, podrían superarla, adaptando la necesaria mecanización a las características de sus parcelas. Se equivocaban.
Hay un dato, del que tuve experiencia propia, que puede darnos la medida del rotundo estirón económico y de desarrollo que experimentó El Llano entre los años 1964 a 1970: cuando mis hermanos emigraron a Barcelona, en 1962, y se asentaron tras un breve tiempo de inestabilidad, el sueldo cobrado en sus respectivos trabajos, nos llamaba poderosamente la atención lo que considerábamos de una enorme cuantía: ochocientas, mil y hasta mil quinientas pesetas a la semana, significaban para nosotros, algo totalmente inasequible, que jamás alcanzaríamos en nuestro trabajo del campo. Y eso aumentaba mi desazón y ansiedad por la anhelada marcha.

Tan sólo dos años después, nuestros ingresos netos estimados, igualaban a los suyos. Cuando ingresé en la milicia, en octubre de 67, doblábamos sus ingresos netos y sobre 1970, triplicábamos su sueldo semanal. Increíble pero muy contrastado y cierto. Ni que decir tiene, que esto tenía efectos sobre mis inquietudes de futuro. Pero lo más importante es, que esté tipo de agricultura totalmente nueva, tecnificada, creativa y en igualdad de conocimientos con los agricultores veteranos, me ofrecía la oportunidad de ser creativo, innovador y pionero, como efectivamente lo fui a partir de entonces, en numerosísimas ocasiones.
Esto no sólo calmaba mis ansias y desazón, sino que se abrió de golpe ante mi, una ilusionante y fructífera perspectiva profesional, arrasando mis deseos de cualquier aventura migratoria. Y la emigración al norte y extranjero, en El Llano, se frenó en seco en nuestros pueblos y sé que muchos tuvieron la misma experiencia que yo: con la maleta de la emigración preparada, cambiaron el billete a tierras ignotas, por el de la parcela de tomates y coliflores primosamentes vestida de futuro y esperanza.
Paralelamente con esta revolución agraria en El Llano, que elevaba de golpe las expectativas económicas de los agricultores, hubo otro grupo del sector primario que indirectamente salió beneficiado del profundo cambio agrícola que se estaba generando: los ganaderos. Por los recursos de pastos del Común, más los aprovechamientos de propios, que ofrece el Término Municipal, como el monte privado y las rastrojeras de verano, con dos meses de aprovechamiento, la normativa agropecuaria de Zafarraya tenía un límite numérico (en ganado menor), de 14.000cabezas. Hoy con el aprovechamiento de los residuos de la huerta, esa capacidad de cabezas, prácticamente se ha duplicado.
El primer efecto de mejora de la economía familiar por los nuevos recursos de la huerta, fue espectacular. Desde la muerte de mi padre, con la posterior muerte de sucesivas bestias de labor, la recuperación económica de la familia se hacía imposible y además se agravaba en los últimos años con las políticas liberales y antiproteccionistas de los precios agrarios. Los últimos años de la década de los cincuenta, los habíamos superado a base de renovar, ampliado, el préstamo del usurero de turno, tras el correspondiente pago religioso de unos intereses abusivos, en lo que lo único que se nos decía era: “¡Esto son lentejas…!” Cuando terminó la campaña del año 1965, segundo año en que sembramos tomates, con éxito similar a la campaña anterior, “Emiliano”, mi hermano, pudo llamar al prestamista y liquidarle hasta la última perrilla del principal y de los intereses con usura. La condición fue, que no volviera a poner los pies en nuestra finca, porque podía mancharla. Mi madre podía morir tranquila, porque su obsesión en los últimos años había sido, pagar todas las trampas antes de morir. Pero para su disfrute, aún nos acompañó durante casi veinte años.
Es cierto que aquel año vivimos casi a expensas de la peluquería de Teresa (y ahora también de Concha) que María Luisa había casado y puesto ya casa aparte. Pero la satisfacción de liquidar con el prestamista, superaba todas las estrecheces domésticas que hubo que superar aquel año. En las campañas siguientes, “Emiliano” inició la compra de las tierras arrendadas al Marqués de Ybarra y otros propietarios. Y ampliamos la huerta con nuevos pozos. ¡’Ya teníamos “dos motores”!