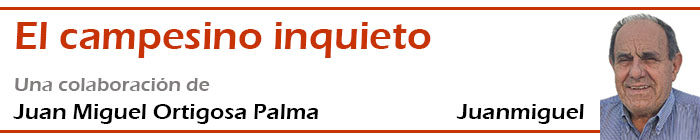Hasta principios de los sesenta, (últimos cincuenta) El Llano de Zafarraya, tenía una actividad agraria eminentemente de cereal de secano y una aceptable cabaña ganadera (ovejas y cabras).
Es curioso, pero hasta 1958, que empezarían a llegar al campo las primeras innovaciones tecnológicas, (aventadoras y primeros tractores) o poco después, que se instalan las primeras trilladoras y cosechadoras, el trabajo desarrollado en el campo, a lo largo del año, era el mismo que, durante los mil años anteriores. En El Llano en concreto, el mismo trabajo que durante los casi tres siglos que llevaba de explotación como suelo agrícola: siembra en otoño, con los aperos más o menos convencionales ( yunta y arado, grada o tablón) escarda con almocafres, en invierno, recolección en verano, que empezaba con la siega a hoz de las mieses, seguida de la barcina de las gavillas, a carro o con bestia y angarillas, hasta la " era" y allí, la trilla con rulo o trillo y bestias de tiro, el aviento a bieldo y pala, para terminar encerrando el grano, llevado en costales con bestias o en carro, hasta las trojes en las casas, que normalmente estaban situadas en el piso superior de la casa o cámara. El ciclo terminaba, "encerrando la paja", para alimento de las cabalgaduras.
Era una agricultura que generaba un cupo regular de mano de obra, a lo largo de casi todo el año, a diferencia de la actual huerta en que, aunque más intenso, el cupo es más irregular y casi nulo en invierno, pero aquella era escasamente pagada, por lo que las diferencias sociales, entre jornaleros y agricultores autónomos o empresarios agrícolas, eran enormes.
Y así se repitieron los ciclos, año tras año, desde hace casi trescientos en El Llano, y desde la noche de los tiempos en toda la España campesina y agrícola. Cuando, casi de golpe, en el inicio de la década de los sesenta, la situación iba a dar un vuelco espectacular, que iba a dar al traste con la rentabilidad de este tipo de agricultura, al menos en las zonas de estructura minifundista de la propiedad, como en el Llano.

Con los "Planes de Estabilización" de los gobiernos tecnócratas del régimen franquista, de inicios de los años sesenta, con López Rodó y compañía, terminan los años de proteccionismo agrícola y el precio de los productos, se tiene que enfrentar al mercado libre internacional, al tiempo que se inicia la rápida mecanización en el campo: tractores, cosechadoras, sembradoras y maquinaria de todo tipo, de alta tecnología y nuevas selecciones de semilla, invaden los campos que, con los años anteriores de "vacas gordas", pudieron hacer frente al elevado coste de la reconversión y la agricultura con una estructura parcelaria aceptable, continuó siendo rentable, superando el reto de la competencia de los mercados, al compensar la bajada de precios, con la mayor productividad y reducción de gastos en mano de obra. Al costo social, claro, de generar millones de parados entre los jornaleros del campo, sobre todo en Andalucía, que nutrirán las masas de inmigrantes hacia las zonas fabriles o más dinámicas de España: Barcelona, País Vasco o Madrid. En El Llano, por la dificultad que supone la estructura de minifundio de la tierra para aplicar la mecanización, provoca dos efectos: el primero, como en todo el país, la emigración masiva hacia esas zonas de España e incluso al extranjero: Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Bélgica, etc.
La segunda, de mayor repercusión en el futuro de nuestros pueblos, fue el inicio de la transformación al riego del Llano, aprovechando el costo relativamente bajo que suponía la excavación de pozos y extracción de sus aguas, mediante motobombas, aprovechando la cercana capa freática del cuaternario, de tres a diez metros de profundidad en casi todo el Llano, en los terrenos de aluvión.
El tremendo impacto y radical influencia que tuvo en la economía del Llano, viene dado por varios factores:
a) El microclima del Llano, que permite producir hortalizas de calidad en plena canícula, por nuestro fresco verano.
b) La reducción de las tradicionales zonas de huerta, que abastecían a las grandes ciudades, ocupadas por los nuevos polígonos industriales.
c) La masificación de las grandes ciudades por la industrialización, aumenta la demanda de productos agrícolas, que los obligados cambios dietéticos producidos, los dirigen hacia los productos hortofrutícolas.

Empiezan a proliferar los primeros motores en El Llano, (peculiar denominación que la huerta toma en nuestra zona) que, se van extendiendo en la década de los sesenta. Así, a la nimia producción de autoconsumo de las norias, se van sumando las nuevas huertas y hortelanos como los Reinas y Los Antequeranos en Las Alcaicerías, el Zocato en Los Revuelos, Juanico Cecilia, Simeón Reina, (Los Manganitas) los Carteros y Los Demetrios, El Tranquilo, El Guardabúas, en Ventas o El General, Los Porteños, don Manrique y El Melonero, Emiliano, Los Romerillos, Los Migueleos, Miguelicos, Los Cayos, Cristóbal , Los Coloraos, Los Gallinas, Los Torqueros, Los Tartaas, etc. en Zafarraya.
Como cifra comparativa de la escala de rentabilidad de la huerta, con respecto a la agricultura tradicional, quiero aportar este dato: En 1963, sembramos en nuestro motor los primeros tomates. Media fanega tuvo una producción de 35000 kgs., que, a una media, aquel año, de 7 pts./kgr. tuvo un valor de producción de 245000 pts. Toda la producción de cereal ese año del agricultor más fuerte del Llano, no alcanzó el monto de 250000 pts.
Muchos de estos agricultores, tardaron tiempo en darse cuenta de que, el período de "vacas gordas" había terminado definitivamente para el cultivo de cereal en el Llano, iniciando la propia reconversión al regadío, años más tarde.
Recordados hoy, resultan pintorescos y hasta tiernamente románticos, los primeros años de huerta. José el Melonero, personaje de la costa que, en su día mereció el honor de tener calle dedicada en Zafarraya, que sembró los primeros tomates. El General, las primeras coliflores; Emiliano, las primeras alcachofas, (Primicia ésta,que reclama también Emilio García, (el de "El Niño Matilde") Retiraba los productos del Llano, con destino a Mercamálaga, el asentador Pepe Guerra, con el Menchu, que cargaba su camión, un "Leyland" color verde, por los distintos motores del Llano. José, el Gordo de la Ciriaca, se iniciaba como intermediario, como ayudante del Guerra y Menchu.
Después vendría el "boon" de los pozos y las motobombas PIVA y Diter de mecha. La lechuga malagueña, que constituyó un monopolio de producción en verano, para la costa del sol, hasta que llega la primera crisis por superproducción, en el año 77, y que da lugar a un intenso movimiento de todos los agricultores del Llano, conocido como "La guerra de las lechugas" de la que informaremos en breve, dedicándole su propio relato.
Después llegaría la transformación masiva al riego por goteo, las grandes cooperativas y sociedades de transformación, para la comercialización de los productos, con las grandes comunidades de regantes, co pozos en el acuífero del kárstico profundo. Pero eso ya ocurrió en los "tiempos modernos", que se tratarán en otros relatos.
Juanmiguel, Zafarraya.