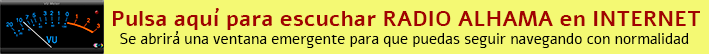Como otras mujeres antes que ella, Rosa nació en una época difícil de la que, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, guarda muy buenos recuerdos.

La villa de Játar, al pie de la sierra que lleva su nombre, es uno de los lugares más pintorescos de la Comarca de Alhama
"Yo me crié en un cortijo que le dicen la Venta de López, ¿sabe usted? Allí vivía mi familia desde los tiempos de mi abuelo, que era peón caminero. Un buen día le dieron recado de que había un cortijo en arrendamiento que se había quedado vacío, y allá que se fue porque entonces la vida estaba muy mala…" Así comenzaba Rosa Márquez Molina su narración el día que la conocimos, allá por el otoño de 2013. Después de ese día volvimos a su casa de Játar en varias ocasiones, porque queríamos seguir escuchando más relatos de los que ella y su marido, Juan Mediavilla Fernández, guardan tan buena memoria: las peripecias de una excelente familia que durante tres generaciones vivió y trabajó en una finca muy conocida en aquel tiempo, situada junto al histórico Camino de los Arrieros.

Rosa sonríe mientras sujeta su mortero, hecho con un recipiente de arcilla de los que utilizaban los antiguos resineros
No había vuelto a ver a Rosa hasta hace unos días. Ella me esperaba en su casa, con esa amabilidad suya, tan discreta, y con su mejor sonrisa a pesar de que su salud no es ya la que era. Durante mi visita Rosa revivió, como suele hacer, algunos momentos -duros a veces, pero también entrañables- de su infancia y juventud en la Venta de López, que recuerda como si fuesen de ayer mismo. El sencillo día a día de una niña solitaria, la menor de nueve hermanos ya mayores -seis varones y tres mujeres- que siempre andaban atareados en las faenas de la casa y el cortijo. Una niña que no iba a la escuela porque su casa quedaba demasiado lejos del pueblo; que jugaba sola a las casitas en la era del cortijo, con pedazos de loza y piedras del río; que no celebraba nunca su cumpleaños porque ni siquiera sabía cuándo era. En definitiva, la hija más chiquita de un matrimonio a la antigua usanza, en el que un padre severo y excesivamente autoritario y una madre afligida y agobiada -como tantas mujeres de antes- por el exceso de trabajo, no tenían apenas tiempo para dedicarse a la más pequeña de la casa.

La pequeña Rosa (en el extremo inferior derecho, sentada en el suelo) junto a otras niñas, durante las fiestas de Játar
A pesar de ello, Rosa añora su infancia en aquel rincón de la Almijara. Entonces, la Venta de López era en un cortijo grande y próspero, que su familia habitaba desde hacía muchos años. Tenían sus vacas, cabras, cerdos y gallinas, dos hortalizas y mucho terreno de labor -hasta donde se podían roturar las laderas que rodean el cortijo- en el que se cultivaban habichuelas, garbanzos, maíz, trigo, cebada… El agua era abundante "porque entonces llovía", dice ella, "mucho más que ahora". Y cuenta también de aquellos inviernos de antes, tan crudos que el agua se congelaba en los caños de las fuentes e incluso en los cántaros dentro de la casa; que el agua del río Añales se helaba hasta tal punto que les hacía sangrar las manos cuando lavaban allí la ropa; que cuando caía la nieve, lo hacía durante días seguidos, cubriendo de tal forma campos y senderos que los animales debían quedarse encerrados en los corrales, porque no podían salir a pastar. ¡Y qué decir del frío que pasaban en los pies, cuando salían al sendero nevado calzados tan sólo con las agobías de esparto -un tipo de abarca- que les hacía su padre! Ni siquiera se atrevían a plantar flores, porque sabían que terminarían congelándose incluso durante la primavera…
Cuando no tenía que ayudar a su madre o sus hermanas mayores, la pequeña Rosa se entretenía fácilmente con cualquier cosilla; jamás se sintió sola a pesar de no tener amigas de su edad. Además, en el cortijo vivía con más gente además de sus padres y sus hermanos: un tío soltero, el vaquero, el cabrero y otros trabajadores que se alojaban con ellos. Pero lo que más animaba el lugar era el continuo ir y venir de personas -"aquello era igual que una calle" recuerda Rosa-, pues la venta se situaba al borde de un camino que enlazaba los pueblos de Granada y los de la costa, atravesando la sierra. Por eso durante todo el año arrieros, resineros, jornaleros y caminantes de todo tipo pasaban a diario por delante de su casa. Con muchos de ellos trabaron gran amistad, como fue el caso del humilde arriero Planas -a quien solían hacer algunos encargos-, que pasaba casi todos los días por allí con un pesado saco a cuestas, "porque el pobretico no tenía para comprarse una bestia", añade Rosa.

Rosa pasa largos ratos mirando con cariño infinito sus fotos de aquella época
Rosa dice que recuerda a su madre, la buena de María, siempre cocinando. En verano y en invierno, sudando a chorros junto a la gran lumbre de la cocina, trajinando a todas horas con enormes ollas y sartenes pues, previsora como nadie, María preparaba grandes cantidades de gachas, patatas fritas, migas, potaje o puchero con los que daba de comer a todo aquél que se detenía en su casa. “El que venga con hambre, que coma”, solía decir sencillamente. Y así era. Cuando llegaba la hora del almuerzo o la cena –aunque en su casa no había relojes, se regían muy bien por la luz del sol. "¡Ya va el sol por los tajillos, niña, hay que poner el puchero!" – se ponía la mesa de la cocina con la fuente en el centro, se repartían las cucharas que había, y si éstas faltaban se improvisaban más con cascos de cebolla, y todos los que allí estaban ese día se sentaban y comían juntos, como si fuesen de la familia.
Los días transcurrían entregados a la faena habitual de una casa de campo. Los hombres labraban los campos con yuntas de vacas y cuidaban del ganado. Las mujeres atendían la casa, amasaban pan dos veces por semana, hacían queso y requesón en primavera, conservas y dulces en otoño –rosquillas, borrachuelos– y la matanza cuando llegaba la Navidad. También fabricaban cal y jabón. Aunque era chiquita, Rosa ayudaba contenta en las tareas que le encargaban. Cuando anochecía, todos se sentaban a la luz del fuego y los candiles; a veces ponían un disco en el gramófono –no tenían radio porque a su padre no le gustaba– y mientras los hombres fumaban y conversaban, las mujeres remendaban calcetines, pantalones y camisas de trabajo. Si había que hacer ropa nueva, se compraban las piezas de tela en Alhama y contrataban la ayuda de dos mujeres que venían del pueblo, con su máquina de coser portátil: Inocencia "la cortaora" y Virginia "la clavicos".

Rosa junto a su madre, María, una mujer buena y valiente que se desvivió hasta el final de sus días por sacar adelante a su familia

Rosa junto a su madre, María, una mujer buena y valiente que se desvivió hasta el final de sus días por sacar adelante a su familia
Pero esa vida trabajadora y apacible quedó interrumpida por culpa de la guerra y la posguerra. A la Venta de López llegó, para quedarse, un destacamento militar compuesto por seis guardias civiles y un cabo, destinado a la protección de esa zona frente a los asaltos de los guerrilleros antifranquistas, o “los de la sierra”. Qué años tan amargos, cuánto sufrimiento acarrearon a los habitantes de la Almijara; a pesar de que Rosa entonces sólo tenía nueve años, se acuerda muy bien de esa época de miedo e incertidumbre. "Un grupo de los de la sierra se presentó en mi casa, encañonaron a mi padre y se llevaron lo que teníamos: tocino, aceite, quesos y pan, además de dos escopetas de caza y veinticinco duros de plata que mi padre guardaba bajo un colchón… ¡cómo lloraba yo del susto!", comenta Rosa.

Los guardias civiles asentados en la Venta de López, el día que recibieron la visita de dos compañeros
En un primer momento, los habitantes del cortijo y el grupo de militares compartieron vivienda e incluso provisiones; afortunadamente, entre ellos había muy buena relación. Pero al poco tiempo la familia se vio obligada a dejar su casa y trasladarse a Játar. Esa situación duró siete años -de 1946 a 1952- que a todos parecieron interminables. Los hermanos de Rosa subían a diario para atender a los cultivos y el ganado, y por la noche volvían al pueblo para dormir. Arriba, en la venta, quedaban apostados los guardias civiles junto con un grupo de soldados venidos de Marruecos –habían plantado su “jaima” en la era en la que Rosa solía jugar– que les servían de apoyo en las tareas de vigilancia.
Durante esos años Rosa pudo ir a la escuela y hacer amistad con niñas de su edad, conocer a otras personas y madurar en un ambiente más adecuado para una chica, aunque echaba de menos su casa del campo. Cuando la guerrilla desapareció definitivamente, la Guardia Civil levantó sus asentamientos y la vida rural volvió de nuevo a los pueblos y cortijos de la Almijara. La familia de Rosa regresó también, y todos retomaron el hilo de sus vidas donde lo habían dejado, aunque algunas experiencias -como cuando su padre fue encarcelado, acusado de dar apoyo a "los de la sierra"-, los habían cambiado para siempre. Rosa también había cambiado, y en más de un sentido; ahora era una muchachita de dieciséis años con novio formal y la ilusión de tener su propia casa y formar una familia.

Rosa y Juan
La rutina diaria del cortijo volvió a ocupar las vidas de todos. Rosa recibía con frecuencia la visita de su novio, Juan Mediavilla, quien, una vez obtenido el permiso de los padres de ella, iba a verla siempre que podía. Cada domingo, muy tempranito, el muchacho aparecía por el sendero que venía del pueblo, unas veces a pie y otras montado en una mula, y pasaba el día con ellos en la venta; así fue durante siete años, hasta que cumplió el servicio militar y la pareja pudo casarse, en Játar. El joven matrimonio se trasladó entonces al pueblo; Juan llevaba en renta un rebaño de cabras y, trabajando como cabreros trashumantes, ambos pasaron muchos años también conociendo otros lugares: Peña Escrita, Fuente Barrera, Haza del Aguadero, la Cueva del Puerto, la sierra de Dúrcal, el Barranco de la Herradura… vivían muy sencillamente, casi con lo justo, trabajando mucho y siempre con los enseres y los niños de un lado a otro, pero tampoco necesitaban más: estando todos juntos, ellos eran felices. Rosa y Juan tuvieron tres hijos: Juan, Rosa María y José Luis, y con el tiempo, cinco preciosos nietos.

El día de su boda


Juan y su familia se alojaban a menudo en chozas de montaña (Haza del Aguadero), y aprovechaban los recursos que la naturaleza ponía a su alcance, como la recolección de miel de abejas silvestres (alrededores de la Cueva del Puerto)
"¡La vida corre en un suspiro! Cuando quieres acordar ha pasado, te pones vieja y no te has dado ni cuenta" dice Rosa, acariciando con mirada nostálgica sus fotos de niña. Hoy ella y su marido son ya mayores; viven, desde hace más de treinta años, cómodamente instalados en una acogedora casita a la entrada del pueblo -que compraron, precisamente, abonando su precio con cabras en lugar de dinero-. El anciano matrimonio continúa queriéndose entrañablemente, tanto como el primer día. Y a pesar de que no les falta de nada y viven rodeados de familia y amigos, Rosa dice que, algunas veces, ella todavía añora la vida que llevaba de chiquilla allá en su querida Venta de López, a la que ha vuelto con su familia en varias ocasiones, a pesar de que no le gusta verla tan abandonada. Porque su antigua casa ya lleva más de cincuenta años deshabitada y con el paso del tiempo se ha convertido en una aislada ruina de la que se cuentan ciertas historias, unas reales y las otras… quién sabe.

La Venta de López, en la actualidad. Foto de Manuel Rodríguez Martos
Para Rosa Márquez ese rincón de la sierra siempre será su hogar, el primero y el más querido de todos; el lugar donde pasó los años cruciales de su infancia y juventud, aunque algunos momentos no fuesen precisamente de color de rosa. Una infancia sencilla, con algunas carencias materiales -como la de tantos niños de su época, por otra parte-, pero vivida con una felicidad palpable y plena, de la que es muestra innegable el cariño con el que la recuerda hoy, para todos nosotros. Gracias, querida Rosa, por enseñarnos a conocer un poco mejor la historia de lugares tan emblemáticos como un día lo fue la Venta de López.

Al cabo de una vida entera, Rosa y Juan siguen tan enamorados como cuando eran novios
Texto y fotografías, por Mariló V. Oyonarte