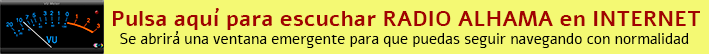Y luego está la ropa. No estoy muy al día, pero los trajecitos de marinero o los vestidos de seminovia también deben de costar lo suyo. Y el traje del padre, y el de la madre, los de los hermanos… ¿Y si eres uno de los invitados? Si estás invitado, pero has tenido recientemente algún evento especial, estás de suerte. Pero si no es así, “niño, que la comunión de Mari Pili está encima y yo no tengo nada que ponerme”.
Quedan ya muy lejos las que a mí me tocaron directamente, las de mis hijos. Pero, ¡cómo ha evolucionado esto! Una buena comida, eso sí, pero en la cochera de casa. Todo preparado por la familia. Y bolígrafos, rotuladores, algunos libros… Un poquito más sofisticada la de la niña, es la más reciente: en el salón de Paco Porrina (q.e.p.d.) nos preparó mi amigo Antonio el Guindo un arroz de chuparse los dedos; y allí, familiares y amigos y todos los compañeros de la música.
Y mi Primera Comunión: año 1954. No puedo poner la fecha exacta porque ni conservo fotografía ni estampita de recuerdo. Nadie que la hiciera conmigo tendrá esa valiosa foto, porque aquel día no apareció por Santa Cruz el retratista con su cámara y su trípode al hombro. Estampas sí que encargó mi madre a Antoñico Sabosté, que las traía de Loja. Y en mi casa yo siempre he visto una, pero hace tiempo le perdí la pista y no sé qué habrá sido de ella.
Sé, porque lo recuerdo, que en otras ocasiones se habían visto los niños de comunión con su traje y las niñas con su vestido blanco largo. Pero aquel año, por mandato expreso de D. Manuel el párroco, los niños iríamos con una camisa blanca y pantalón corto (nada de adornos) y las niñas con un vestido sencillo también corto (sin pasarse).
Así pues, habiendo guardado el preceptivo ayuno desde las doce de la noche anterior, recibí mi primera comunión, con la mayor sencillez, pero eso sí, con una preparación que (dentro de las ideas de la época) se podría calificar de completísima para unos niños de siete años.
Y la celebración: todos, con el cura y las catequistas, a la escuela de las niñas a disfrutar de un suculento desayuno con chocolate y torta de aceite. Para ello, la tarde anterior cada uno había llevado su taza y su cuchara, personalizadas con su nombre escrito sobre un papelito que se pegaba con gacholeta de harina y agua.
No sé si aquel día en casa se celebraría con comida especial, seguramente no. Pero sí recuerdo que, tras el desayuno, visité a familiares y vecinos (los que mis padres me habían dicho) con mis estampas en la mano para dejarlas como recuerdo. Alguno me regalaría una peseta, otro dos reales… Pero, cuántos me despidieron con la cantinela: “que vengas otro día que te dé algo, que hoy no tengo suelto”.